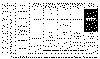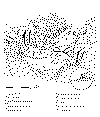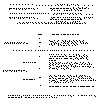ANTECEDENTES
La existencia de estos depósitos en la región central de la
República Argentina se conoce desde el siglo pasado por los
importantes aportes realizados por geólogos pioneros de la
talla de Stelzner (1885), Brackebusch (1891), Bodembender
(1895, 1896, 1911) y el botánico Kurtz (1895, 1921), entre
otros. Los resultados de sus expediciones en el centro y norte
del país constituyeron los lineamientos básicos para la interpretación
de los procesos geológicos, no sólo de los terrenos
permocarboníferos sino de buena parte de la geología regional
de la Argentina.
En sus relevamientos de los estratos neopaleozoicos, los
autores citados reconocieron las características de las secuencias
analizadas y realizaron tan numerosas y ricas colecciones
de fósiles que, por falta de especialistas argentinos, debieron
en su mayoría ser remitidas a Europa para su estudio. Así
surgieron las contribuciones de paleontólogos extranjeros,
como las de Geinitz (1876), Szajnocha (1891), Gothan (1927)
y Du Toit (1927).
MARCO GEOLÓGICO
Los movimientos chánicos de fines del Devónico y principios del Carbonífero modelaron las depresiones que conforman la cuenca Paganzo (Azcuy et al., 1987a) y dieron origen al piso estructural donde se alojaron los depósitos neopaleozoicos. Por su historia tectónica previa (Ramos, 1988), este sustrato incluye varios terrenos (Chilenia, Precordillera y Pampeanas) con distinta antigüedad y grado de cratonización lo que sumado a la actividad derivada de grandes lineamientos estructurales como el caso de la megafractura de Valle Fértil (Baldis et al., 1982, 1989), ha generado diferentes depocentros (Fernández Seveso et al., 1993).
El estilo estructural dominante en la cuenca, especialmente
durante la depositación de las secuencias más jóvenes,
es extensional. La tectónica de bloques ha producido
dorsales principalmente en el sector oriental, y sus efectos,
sumados a la importante masa de hielo (ice caps) presente en
la Protoprecordillera, la cual ha sido formadora de profundos
paleovalles, han originado el fuerte paleorelieve inicial.
De una manera simplificada podemos considerar dentro de
la cuenca Paganzo dos grandes ámbitos, separados por los
arcos de Famatina-Sañogasta y Valle Fértil-De La Huerta.
El oriental, de comportamiento más rígido, se extiende
hacia el este hasta el borde occidental del arco Pampeano y
en él los depósitos neopaleozoicos son menos potentes y se
apoyan sobre un basamento de rocas ígneo-metamórficas.
El occidental, más angosto, limita al oeste con la Protoprecordillera y se desarrolla en áreas de mayor movilidad;
sus depósitos son más espesos y su piso está constituido
por rocas del margen occidental del basamento Pampeano,
Famatina y por estratos del Paleozoico inferior
precordillerano.
ESTRATIGRAFÍA
Los depósitos esencialmente terrígenos que rellenaron la
cuenca Paganzo fueron originalmente separados por
Bodembender (1911) en tres «pisos» atribuidos por el autor al Carbonífero, Pérmico y Triásico respectivamente. Posteriormente,
fueron reunidos por Azcuy y Morelli (1970a) y Azcuy
et al. (1979) en el Grupo Paganzo, en el cual distinguieron una
sección I (inferior) de areniscas y pelitas con niveles de carbón
atribuida al Carbonífero superior, y otra sección II (superior) de
capas rojas esencialmente referida al Pérmico inferior y concordante
con la anterior. El grupo está compuesto por un
elevado número de formaciones, en parte debido a la discontinuidad
de los afloramientos que aparecen en paleovalles glaciales
y en valles intermontanos. Su estratotipo fue propuesto
por Azcuy y Morelli (1970a) en la localidad homónima, donde se interponen en las capas rojas basales, coladas
basálticas las cuales han sido radimétricamente datadas en 292-
295 ± 6 Ma (Thompson y Mitchell, 1972). Siguiendo la escala
de tiempo propuesta por Gradstein y Ogg (1996), que establece
el límite Carbonífero-Pérmico en 290 Ma, las capas rojas
basales mencionadas alcanzarían el más tardío Carbonífero
tardío.
|
Isopáquico del Grupo Paganzo
|
El tratamiento que se dará a los depósitos que componen el Grupo Paganzo no será específico de cada una de sus unidades litoestratigráficas, a diferencia de lo realizado con las formaciones presentes en las otras cuencas que integran este capítulo, sino que éstas serán consideradas formando parte de supersecuencias, las que reúnen a todos los depósitos que conforman el Grupo Paganzo (Azcuy y Morelli, 1970a; Azcuy et al., 1987a). Las Supersecuencias neopaleozoicas |
Supersecuencia Guandacol
La Supersecuencia Guandacol se compone de cuatro secuencias G1, G2, G3 y G4 , con base discordante de tipo A sobre rocas del Paleozoico inferior o granitoides del basamento cristalino. Su comienzo se ubica en el Carbonífero tardío temprano sin considerar los depósitos más antiguos que afloran al poniente de la Protoprecordillera, al norte de Angualasto.
Las cuatro secuencias indican procesos genéticos recurrentes y se caracterizan cada una por un ordenamiento interno granodecreciente desde gravas (depósitos de talud y fan deltas) a pelitas. La distribución areal de estas sedimentitas es en cierta medida local y se halla condicionada por márgenes activos, los cuales generan por un lado una elevada tasa de subsidencia y por el otro un abrupto paleorelieve. En las bases de las secuencias son frecuentes los depósitos resultado de flujos gravitacionales mantiformes o de acarreo de detritos por fuertes pendientes, procesos que originan amalgamación de estratos y capas con laminación convoluta. Hacia los topes de las mismas se observan facies pelíticas laminadas originadas en flujos distales. Las evidencias de glaciación en todas las secuencias son múltiples y variadas, se pueden observar desde pavimentos glaciales, diamictitas con clastos estriados y facetados hasta cadilitos de gran tamaño. Un elemento interesante de destacar es el reconocimiento de profundos paleovalles labrados en la devónica Formación Punta Negra, atribuidos a la acción glaciar (Milana y Bercowski, 1990).
Supersecuencia Tupe
La Supersecuencia Tupe se halla integrada por cuatro
secuencias T1, T2, T3 y T4 . Se dispone sobre la
supersecuencia anterior a través de una discontinuidad de tipo
B y sus depósitos traslapan sobre una topografía en la que
todavía se manifiestan dorsales y otros accidentes indicadores
de un paleorelieve significativo especialmente en el sector
occidental de la cuenca. Su distribución areal es más amplia
hacia los sectores norte y oriental donde los depósitos ocupan
nuevas depresiones. La secuencia T1 ocupa los espacios de
mayor subsidencia todavía coincidentes con los de la
Supersecuencia Guandacol y comienza con depósitos de
canal, turbidíticos, de talud y de fan deltas proximales. Las
facies distales corresponden a flujos de fondo desarrollados
en pendientes más suaves que cubren y traslapan a las secuencias
infrayacentes (Fernández Seveso et al., 1990, 1993). T1
se halla bien representada en Pasleam, al norte de Jáchal,
donde han sido descriptos elementos de la fitozona MBG (Carbonífero tardío; García, 1996b), y también en los cerros
Guandacol y Veladero-Bola.
Las secuencias T2, T3 y T4 muestran una fuerte disposición progradacional y representan una mayor variedad de ambientes. En el depocentro occidental de la cuenca, sobre el faldeo oriental precordillerano se reconocen, como consecuencia de las discontinuidades en la Protoprecordillera, ambientes marinos con fuerte dominio fluvial; uno de éstos, el de las inmediaciones del río Uruguay en la Precordillera central, brindó una asociación de braquiópodos del Carbonífero tardío tardío (Lech et al., 1990). La secuencia T2 en el área de Huaco presenta secuencias marinas que transgreden las calizas del sustrato ordovícico, y espesos depósitos pelíticos de prodelta que progradan sobre planicies aluviales costaneras con fangos carbonáticos (Pérez et al., 1993).
Facies aluviales, fluviales entrelazadas y de fan deltas
están bien representadas en las secciones de los cerros
Veladero-Bola, en la sierra de Maz y en Casa Blanca y Las
Gredas sobre el flanco oriental de la sierra de Famatina. Los
depósitos del cerro Bola (Leunda, 1990), de la sierra de Maz
(Césari, 1984, 1986a, 1986c) y de Famatina (Azcuy et al.,
1982; Gutiérrez, 1993, 1995), han brindado importantes
micro y megafloras, las cuales son indicadoras de una edad
carbonífera tardía.
En el ámbito oriental de la cuenca los depósitos son
claramente continentales y están originados en ambientes
lacustres y fluviales. En las comarcas Paganzo-Amaná,
Malanzán-Olta y Mascasín-Chepes, T2 traslapa sobre
granitoides y se compone de facies lacustres con frecuentes
cadilitos y otras evidencias glaciales.
Esta secuencia es equivalente a los tramos basales de las
Formaciones Lagares y Malanzán, en cuyos depósitos han
sido descriptas ricas asociaciones palinológicas del
Carbonífero tardío (Menéndez y Azcuy, 1969, 1971, 1972,
1973). Otras facies de T2 (aluviales, deltaicas y fluviales
anastomosadas hasta conglomerádicas), correspondientes al
tramo medio de la Formación Lagares y a la base de la
Formación Loma Larga, son portadoras de delgados niveles
de carbón o lutitas carbonosas formados en pantanos o meandros
abandonados, en los cuales han sido también reconocidas
importantes microfloras y megafloras del Carbonífero
tardío (Azcuy, 1975a y b; Archangelsky et al., 1981; Andreis
et al., 1986).
Supersecuencia Patquía - De La Cuesta
La Supersecuencia Patquía-De La Cuesta ha sido subdividida
en dos secuencias, una inferior con tres cortejos
sedimentarios PD-I1, PD-I2 y PD-I3, y otra superior con
cuatro cortejos sedimentarios PD-S1, PD-S2, PD-S3 y PD-S4. La supersecuencia PD-I se apoya sobre la anterior
a través de una discontinuidad de tipo B. Evoluciona
ocupando una cuenca prácticamente sin dorsales a través de
sistemas aluviales y fluviales y salvo el registro de un efímero
episodio marino marginal (cerros Veladero-Bola) representa
una continentalización generalizada de toda la cuenca para
culminar en un extenso campo eólico (Fernández Seveso et
al., 1990, 1993).
La secuencia PD-I1 presenta facies aluviales arenosas con
matriz tobácea e intercalaciones de tobas en toda la cuenca. Se
caracteriza por la presencia de facies aluviales y fluviales
entrelazadas y sinuosas cuyos depósitos a veces traslapan sobre
las secuencias cuspidales de la Supersecuencia Tupe. En capas
rojas de PD-I1 también se observan coladas basálticas locales
de poco espesor como en la comarca Paganzo-Amaná y en la
sierra de Maz (Figuras 7 y 8). De las primeras se han obtenido
edades isotópicas de 292-295 ± 6 Ma (Thompson y Mitchell,
1972). En los alrededores de la localidad de Miranda, en la
cuesta homónima, han sido hallados en estas secuencias restos
de Euryphyllum whittianun (Azcuy y Ozayán, 1987),
indicadores de Pérmico temprano. En el sector septentrional de
la cuenca (Puerta de Las Angosturas), planicies fluviales
efímeras y barreales se hallan sobrepuestos por facies eólicas.
DISCUSIÓN
La información expuesta, relacionada con la cuenca
Paganzo, discurre esencialmente entre las características
sedimentológicas de su relleno y los hallazgos
paleontológicos realizados en sus depósitos. Sólo entre las
secuencias T4 y PD-I1 parece surgir una aparente incongruencia
entre el muy valioso análisis secuencial realizado
por Fernández Seveso et al. (1993) y los datos paleontológicos
y las edades isotópicas obtenidas en las coladas basálticas de
la base de la Formación La Colina.
 Unidades
Gondwánicas de la Sierra de los Llanos (La Rioja)
Unidades
Gondwánicas de la Sierra de los Llanos (La Rioja)Paleovalles Gondwánicos en la Cuenca del Paganzo
Diseño de la Cuenca del Paganzo
Sector noroccidental de la Cuenca del Paganzo
BIBLIOGRAFIA
Carlos L. Azcuy, Hugo A. Carrizo y Roberto Caminos, 1999. CARBONÍFERO Y PÉRMICO DE LAS SIERRAS PAMPEANAS, FAMATINA, PRECORDILLERA, CORDILLERA FRONTAL Y BLOQUE DE SAN RAFAEL. GEOLOGÍA ARGENTINA. ANALES 29 (12): 261 - 318, INSTITUTO DE GEOLOGÍA Y RECURSOS MINERALES. BUENOS AIRES