Sistema del Famatina
Introduction
The
Famatina Belt (Famatina System sensu Petersen and Leanza, 1953: 319) is
located in the La Rioja and Catamarca Provinces, approximately between 27º and
31º S latitude, in the broken foreland of the south Central Andes, northwest
Argentina (Figs. 1, 2). The Famatina Belt embraces several mountain ranges that
at present separate the northern extent of the Argentinean Precordillera to the
west and the Sierras Pampeanas region to the east. A probably Precambrian
low-grade metamorphic basement covered by early and late Paleozoic and Cenozoic
rocks are exposed in the Famatina Range. The Ordovician rocks of Famatina exceed
3000 m thick and include Late Cambrian to Tremadocian carbonates and
siliciclastic rocks, Arenigian to Llanvirnian? volcano-sedimentary deposits, and
several Early Ordovician arc-related intrusives, allowing to reconstruct a
relatively complex continental margin history.
The presence of Paleozoic rocks in this region has been known since the pioneer work of German geologists in the late nineteenth and early twentieth centuries, most notably Kayser (1876), Brackebush (1891), Penck (1920) and Bodenbender (1916). After a gap with few studies, subsequent work in the late twentieth century provided additional information on the basin’s paleontological content and the stratigraphic relations between the different early Paleozoic units (Turner, 1958, 1960, 1964, 1967; Maisonave, 1973; Levy and Nullo, 1973, 1980; Aceñolaza et al., 1976; Aceñolaza and Durand, 1984; Aceñolaza and Toselli, 1977, 1988).
However, it was not until the nineties that the first detailed sedimentologic, stratigraphic and systematic paleontologic studies were published, following renewed interest in the Famatina Basin (Aceñolaza and Rábano, 1990; Mángano and Buatois, 1990a,b, 1992a,b,c, 1994a,b, 1995, 1996a,b, 1997; Esteban, 1992, 1993, 1994, 1996; Clemens, 1993; Sánchez and Babin, 1993, 1994; Vaccari et al., 1993; Vaccari and Waisfeld, 1994; Albanesi and Vaccari, 1994; Benedetto, 1994, 1998, 2003; Tortello and Esteban, 1995, 1997, 1999; Mángano et al., 1996; Astini and Benedetto, 1996; Toro, 1997, 1999; Toro and Brussa, 1997; Esteban and Gutierrez- Marco, 1997; Esteban and Rigby, 1998; Martino and Astini, 1998; Astini, 1998, 1999a,b, 2001a,b; Albanesi et al., 1999; Esteban et al., 1999; Aceñolaza and Gutierrez-Marco, 2000; Astini and Dávila, 2000, 2002; Sánchez, 2001; Conci et al., 2001; Dávila et al., 2003).
Additionally, the nature of the Ordovician igneous rocks and their geochemistry have been studied by various authors (Toselli et al., 1990, 1993, 1996; Toselli, 1992; Mannheim, 1993a,b; Cisterna and Toselli, 1996; Mannheim and Miller, 1996; Cisterna, 2001), whereas new isotope and geochronological data have been recently published by Pankhurst et al. (1998, 2000) and Rapela et al. (1999, 2001), who addressed the nature and evolution of the igneous suites in the context of the Gondwana active continental margin.
Several
synthesis have also been published in recent years (Aceñolaza et al.,
1996, Mángano and Buatois, 1996b; Saavedra et al., 1998; Esteban et
al., 1999; Astini, 1999b).
Fieldwork in the Famatina Basin is complicated by difficulties in accessing most of the outcrops, rough topography and by the fact that outcrops are commonly disconnected, preventing the establishment of sound stratigraphic relations. Research was undertaken independently in separate regions and as a result different sets of data must be integrated. In this chapter we do so by providing a summary of our present understanding of the depositional and tectonic evolution of the Famatina Basin. Analysis of the basin is of importance toward understanding the tectonic evolution of western Argentina during the early Paleozoic, and toward gathering valuable information on the dynamics of volcanic arc-related depositional systems.
Rocas del Ordovícico temprano en la sierra de Famatina se conocen desde comienzos del Siglo XX cuando Bodenbender mencionó la presencia de esquistos negros con Dictyonema flabelliformis y Staurograptus dichotomus (Bodenbender, 1911). Con posterioridad, durante el estudio del Nevado de Famatina citó esquistos graptolitíferos en el “Peñón negro” y calizas portadoras de trilobites y braquiópodos (Agnostus y Obolus) en el valle del río Volcancito (Bodenbender, 1916). La fauna presente, permitió a Bodenbender asignar estos niveles al “cambriano superior o siluriano inferior” y determinar que las capas con trilobites se encontraban en un nivel estratigráfico más inferior a los estratos con graptolitos.
Localización regional del Sistema del Famatina
Localización regional del Sistema del Famatina tomado del mapa geológico de SEGEMAR
Esquema geológico del Sistema del Famatina
Esquema geológico del Sistema del Famatina
Esquema geológico del sector norte del Sistema del Famatina
Esquema geológico del sector centro-norte del Sistema del Famatina
Esquema geológico del sector centro del Sistema del Famatina
Esquema geológico del sector sur del Sistema del Famatina
Esquema geológico del sector del Valle de Chaschuil, Las Panchadas y Narvaez, Sistema del Famatina
Esquema geológico de la Sierra de Paimán, Sistema del Famatina
Tomado de Collo et al, 2008
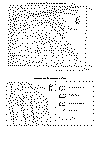
Esquema geológico del sector de la Cuesta de Miranda y parte sur del Sistema del Famatina




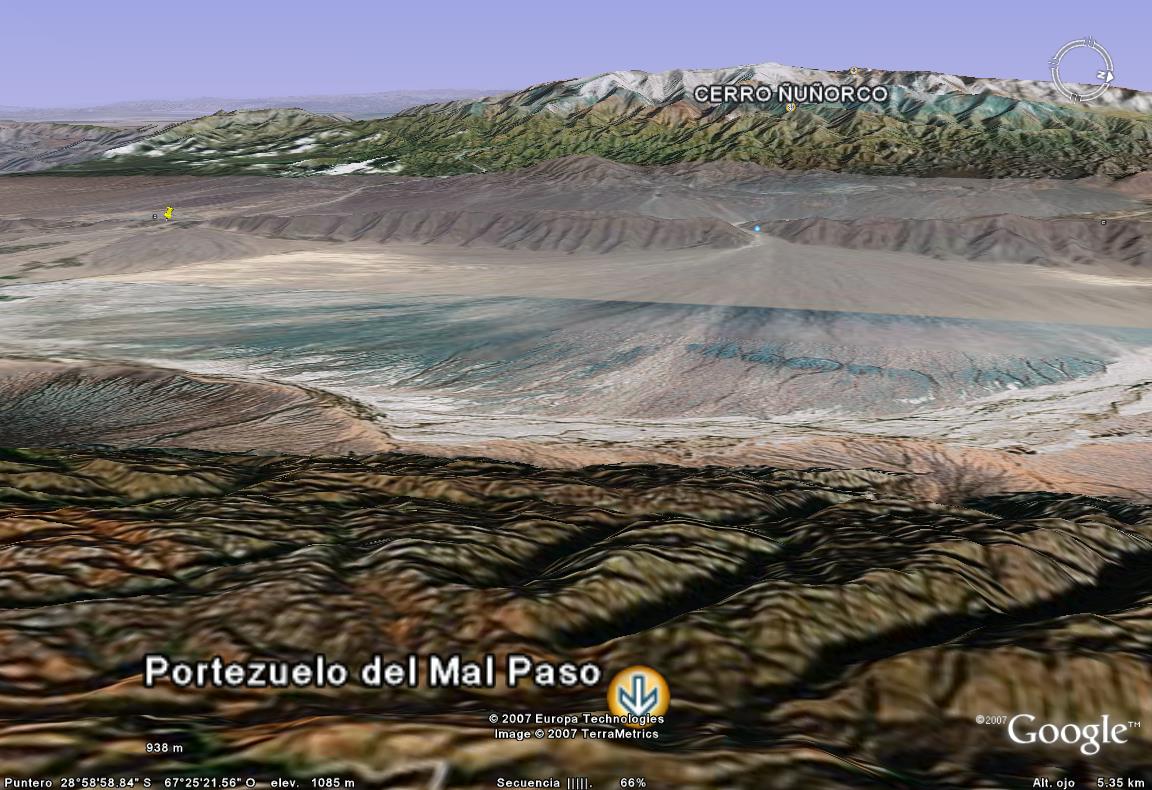

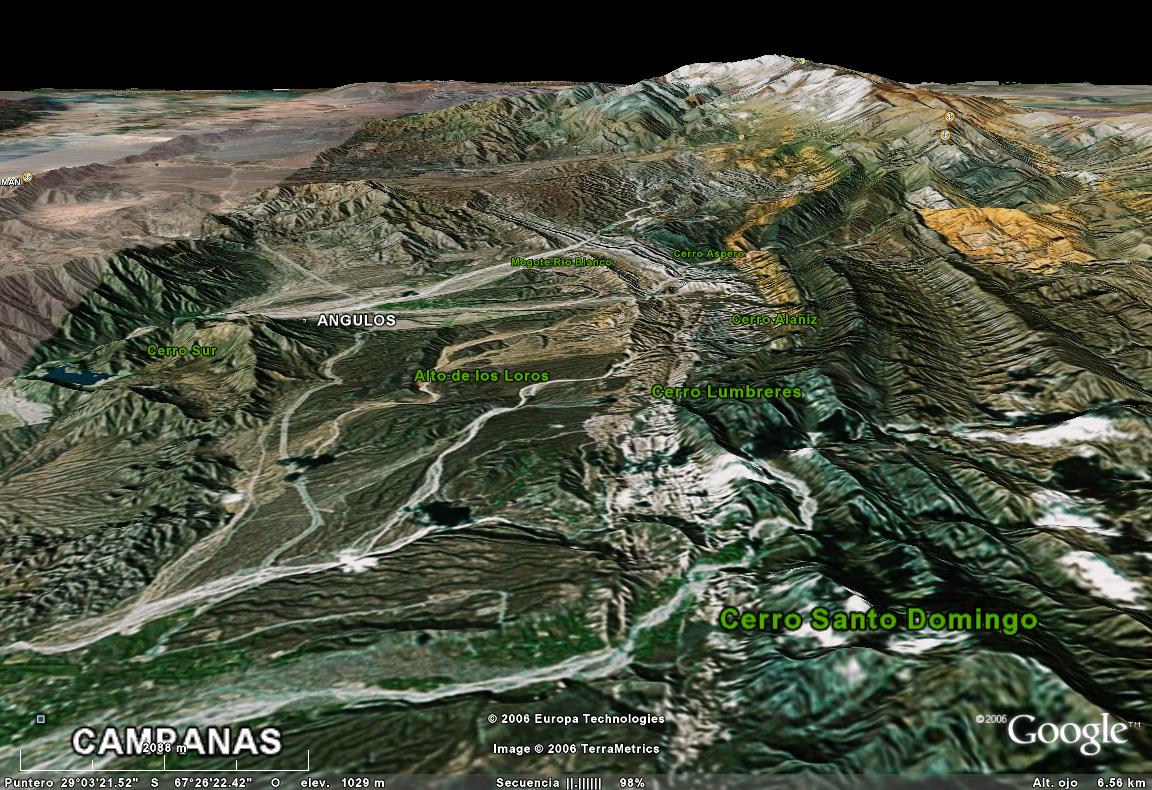



Zona Río Chaschuil
Zona Negro Overo-Cumbres de Chaschuil
Zona Cadena de Paimán
Estratigrafia de las unidades Famatinianas

Tomado de Collo et al, 2008

The following units represent the lower Paleozoic succession in the Famatina Belt: Volcancito, Suri, Molles, Portezuelo de Las Minitas, La Alumbrera, El Portillo, La Escondida, Chuschín and Las Planchadas Formations.
These units are
bracketed between Late Cambrian to probably Llanvirnian rocks and were grouped
on the basis of different criteria. Turner (1964) included the Suri and Molles
Formations within the Famatina Group. Subsequently, Aceñolaza and Toselli
(1981) proposed the more embracing Cachiyuyo Group to include these two
formations together with the underlying Volcancito and Portezuelo de Las Minitas
Formations, and the overlying Cerro Morado and Las Planchadas Formations.
However, priority principles and recognition of unconformities within the lower
Paleozoic succession supports the use of the more restrictive Famatina Group
(Astini, 1998; Astini and Dávila, 2002; Dávila et al., 2003). The
stratigraphic relationship between the Famatina Group and the underlying
formations awaits further study.
The early Paleozoic volcano-sedimentary succession unconformably overlies folded low-grade metasedimentary rocks of the Negro Peinado Formation (Turner, 1960; Toselli, 1978; De Alba, 1979; Astini, 2001a).
Volcancito Formation (HARRINGTON, EN HARRINGTON Y LEANZA, 1957)
Composed of about 590 m of mudstone and minor interbedded sandstone (Turner, 1964), which has been divided into three members (Esteban, 1998; Esteban et al., 1999). The lower and middle members are exposed in the Volcancito River and Peña Negra area, while the upper member outcrops in the Bordo Atravesado area (Esteban, 1998).
The lower member is 170 m thick and consists of graded and laminated sandy limestone and marl, commonly with cross-bedding and microhummocky cross-stratification, calcareous sandstone and laminated black shale. Major calcareous breccias are well exposed near the base (Astini and Dávila, 2000) and calcareous trilobite-rich coquinas are present throughout the sequence (Esteban, 1998; Astini, 2001a,b).
It ranges in age from the Late Cambrian to the early early Tremadocian (Tortello and Esteban, 1999; Albanesi et al., 1999). This member is interpreted as having been deposited in a shallow-shelf environment; the carbonate-rich strata indicate low-latitude warm waters (Astini, 2001a), representing similar environments than those peripheral to Laurentia (Albanesi et al., 2000). Carbonate breccias suggest coeval instability.
The middle member is at least 260 m thick and is made up mostly of black shale with minor, thin-bedded interbedded massive mudstone (Esteban, 1998). The age of this member is constrained by graptolite biostratigraphy (Esteban and Gutierrez-Marco, 1997; Esteban et al., 1999) between middle to late early Tremadocian. Rhabdinoporids (including Rhabdinopora flabelliformis) and anisograptids are present throughout this interval.
The middle member has been deposited in a relatively deep-water environment with a well-stratified water column throughout which fine-grained settling took place in anoxic bottom conditions (Esteban, 1998). Lack of benthic faunas and trace fossils supports an oxygen-depleted environment.
The Upper Member is 160 m thick and contains massive and laminated mudstone with a few thin intercalations of massive silty sandstone, sandstone with microhummocky crossstratification and silicified tuff (Esteban, 1993, 1998). The trilobite fauna suggests a late late Tremadocian to early Arenigian age (Esteban et al., 1999). Preliminary conodont information seems to support a late late Tremadocian age (Albanesi, personal communication, in Esteban et al., 1999).
This member outcrops in a separate area (Bordo Atravesado) to the south of the Rio Volcancito region. The lack of outcrop continuity and the stratigraphic gap between this member and the middle member of the Volcancito Formation in its type area suggest that the so-called upper member of the Volcancito Formation is best regarded as a separate formation, the Bordo Atravesado Formation (Astini, in press).
This unit represents deposition in an outer-shelf environment and records the onset of Ordovician volcanism (Esteban, 1993, 1998). Similar facies described in the nearby Chuschín region in the western side of the present Famatina Range by Mannheim (1993a) were included in the Chuschín Formation and can be tentatively correlated with the unit exposed in Bordo Atravesado.
A partir de las investigaciones recientes se ha optado por restringir el nombre de Formación Volcancito, a los depósitos aflorantes en el flanco oriental de la sierra de Famatina (región de Río Volcancito-Peña Negra) y dividirlos en dos miembros en base a las características litológicas.
Las sedimentitas epiclásticas y carbonáticas que afloran exclusivamente en el cauce profundo del Río Volcancito, 1500 m aguas abajo del puesto Volcancito, son definidas como el Miembro Filo Azul. En tanto que las pelitas negras gratolitíferas que se le superponen, que afloran tanto en el Río Volcancito como en la Peña Negra del Río Achavil, son definidas como Miembro Peña Negra (Esteban, 1999: Albanesi et al., 2005).
En esta región, la Formación Volcancito se dispone en una faja larga y angosta, de orientación meridiana que se extiende desde la Peña Negra del Río Achavil (en el norte) hasta el filo Azul. Esta faja está representada por asomos aislados ubicados preferentemente en ambas márgenes del Río Volcancito y en el valle superior del Río Achavil. El resto se encuentra cubierto por material de acarreo y morenas cuaternarias de la pampa de la Peña Negra.
En su definición original, no fue caracterizado ningún perfil tipo para la Formación Volcancito, aunque su espesor fue estimado en 350 m. Estudios posteriores han demostrado que los niveles de pelitas negras con graptolitos de Río Volcancito y Peña Negra son complementarios y que la sección de Río Volcancito incluye los niveles más modernos (Gutiérrez-Marco y Esteban, en prensa). Teniendo en cuenta esto, se puede estimar el espesor de la Formación Volcancito, para el área tipo, en aproximadamente 610 m. La Formación Volcancito está en contacto tectónico con la subyacente Formación Negro Peinado, contacto que puede ser observado aguas abajo del Río Volcancito (Toselli, 1975; Esteban, 1999). En cuanto al techo, una discordancia la separa de las sedimentitas neopaleozoicas en el tramo superior del río antes mencionado (Esteban, 1999).
Miembro Filo Azul
El área tipo del Miembro Filo Azul se ubica sobre el flanco oriental de la sierra de Famatina en la región de Río Volcancito. El estratotipo se ha definido sobre la margen izquierda del Río Volcancito, 1500 m aguas abajo del puesto homónimo, donde queda expuesta una sucesión de alrededor de 170 m de espesor (Esteban, 1999; Albanesi et al. 2005)
La base de este miembro se ubica por encima de la falla que separa estas rocas de las metamorfitas de la Formación Negro Peinado. El límite superior se dispone donde los potentes paquetes de lutitas negras lajosas del Miembro Peña Negra, reemplazan a las pelitas y areniscas del Miembro Filo Azul. Si bien este miembro está constituido por afloramientos de distribución relativamente restringida, se han detectado exposiciones a ambos lados del Río Volcancito donde estos depósitos comprenden margas (Facies A) y pelitas (Facies E) generalmente laminadas con areniscas muy finas limosas (Facies B), areniscas carbonáticas medianas a gruesas masivas (Facies C) y areniscas carbonáticas y limolitas con estratificación entrecruzada hummocky (Facies D) interestratificadas.
Estas facies se han reunido en dos asociaciones que representan dos subambientes dentro de un sistema de plataforma. La asociación de facies 1 está integrada por margas finamente laminadas (Facies A) o pelitas masivas y laminadas (Facies E) con intercalaciones delgadas de areniscas muy finas limosas masivas y/o laminadas (Facies B), que corresponden a una plataforma externa. La asociación de facies 2 incluye pelitas masivas y laminadas (Facies E) y delgados bancos de areniscas medianas a gruesas masivas (Facies C) y areniscas y limolitas con estratificación entrecruzada hummocky (Facies D) representando una zona con caracteres transicionales hacia una plataforma interna. La asociación de plataforma externa está constituida principalmente por estratos de grano muy fino son el tramo inferior de la secuencia casi exclusivamente carbonáticos (Facies A), en tanto que en el tramo superior predominan los sedimentos pelíticos epiclásticos (Facies E).
La disposición de las facies en la asociación 1 sugiere que la depositación del material en suspensión, fue interrumpida por depósitos más gruesos de génesis episódica que recuerdan a los originados por corrientes de turbidez inducidas por tormenta. Los depósitos típicos de tormenta están ausentes en esta asociación y los únicos depósitos de génesis episódica corresponden a las areniscas limosas masivas y/o laminadas de la facies B. En el tramo inferior del perfil de Río Volcancito, los depósitos de la plataforma externa muestran un color oscuro reflejo de un ambiente pobre en oxígeno. La falta de una buena oxigenación en el fondo marino es corroborada por la presencia de elementos de la Biofacies de Olénidos, la cual según Fortey (1985) representa un ambiente caracterizado por un bajo contenido de oxígeno. Hacia el techo de la secuencia, estos depósitos cambian a un color verdoso indicando un aumento en el nivel de oxigenación de la cuenca. La asociación de plataforma con caracteres transicionales se encuentra representada principalmente en la parte media del perfil en donde aumenta el contenido de sedimentos de grano más grueso y los niveles pelíticos han quedado reducidos a capas muy delgadas. El rasgo más distintivo de esta asociación es la presencia de bancos arenosos con estratificación entrecruzada hummocky y areniscas medianas a gruesas con fragmentos de braquiópodos y trilobites. En este sector de la plataforma se intercalan los primeros depósitos con caracteres distintivos de tempestitas, aunque la estratificación entrecruzada de muy bajo ángulo, el delgado espesor de los bancos y la ausencia de amalgamación entre capas permite considerar a estos depósitos mayormente distales y ligeramente por encima de la base de olas de tormenta. Asociados a las tempestitas distales, aparecen los primeros depósitos de flujos en masa portadores de abundantes fragmentos fósiles constituyendo bancos de tipo coquinoideos (Facies C).
Miembro Peña Negra
El área y el perfil tipo del Miembro Peña Negra se ubican en la comarca homónima, localizada sobre la margen izquierda del Río Achavil en su tramo superior. El perfil tipo tiene un espesor de 260 m, mientras que en las cercanías de puesto Volcancito se ha medido un espesor de alrededor de 180 m. El límite inferior del Miembro Peña Negra puede observarse en el cauce profundo del Río Volcancito, donde las lutitas negras lajosas apoyan sobre las pelitas y areniscas del tope del Miembro Filo Azul. Por su parte, el límite superior está cubierto por depósitos cuaternarios. Este miembro está representado en su mayoria por lutitas arcillosas gris oscura a negras muy finamente laminadas (Facies A) con fangolitas masivas (Facies B) muy subordinadas, interpretadas como depositadas en un ambiente más profundo (Fig. 1b).
De acuerdo a la asociación graptolítica presente en las lutitas negras se ha considerado que dichos sedimentos se habrían acumulado en el talud superior de un sistema marino abierto (Gutiérrez-Marco y Esteban, en prensa), La asociación de facies muestra una depositación del material fino por decantación y una sedimentación episódica a partir de corrientes de turbidez fangosas, que acumulan depósitos de grano más grueso de manera muy subordinada. La presencia de estas facies por encima de depósitos típicos de plataforma, estaría indicando una profundización de la cuenca, la cual viene acompañada por una disminución en el contenido de oxígeno en la interface agua-sedimento. La deficiencia de oxígeno queda evidenciada por la coloración oscura de las rocas y la preservación de la fina laminación ante la ausencia de fauna bentónica capaz de perturbar el sedimento. De acuerdo al esquema de biofacies relacionadas con el oxígeno de Bottjer y Savrda (1993) y teniendo en cuenta las características de la facies A, se puede considerar a la misma dentro de la biofacies exaeróbica. No obstante, recientemente se ha considerado que la depositación del Miembro Peña Negra coincide con areas de upwelling donde afloran corrientes oceánicas profundas y disaeróbicas, muy ricas en nutrientes (Gutiérrez-Marco y Esteban, en prensa.)
Paleontología y edad de la Formación Volcancito
El perfil tipo del Miembro Filo Azul ha proporcionado en su tramo basal una importante asociación de trilobites agnóstidos y olénidos perteneciente a la Biozona de Parabolina (Neoparabolina) frequens argentina (Harrington y Leanza, 1957). A partir de nuevas colecciones, Tortello y Esteban (1997) asignaron los niveles inferiores de la sección de Río Volcancito al Cámbrico Superior tardío. Por otra parte, el hallazgo hacia el techo de la secuencia del trilobite Jujuyaspis keideli y graptolitos del grupo de Rhabdinopora flabelliformis han permitido asignar dicho tramo al Tremadociano basal (Tortello y Esteban, 1998, 1999).
La presencia de trilobites diagnósticos del Cámbrico cuspidal en el tramo inferior y graptolitos y trilobites característicos del Ordovícico basal en el tramo superior, convierte a la sección del Miembro Filo Azul en un referente bioestratigráfico de importancia regional para la transición Cámbrico- Ordovícico (Tortello y Esteban, 1998, 1999). Una aproximación más precisa de dicho límite ha sido realizada a partir de la fauna de conodontes hallada en la sección de Río Volcancito, en donde se ha podido reconocer una sucesión de cinco biozonas: Cordylodus proavus, C. “intermedius”, C. lindstromi, Iapetognathus y Cordylodus angulatus (Albanesi et al., 1999). El límite ha sido tentativamente ubicado a 85 m de la base del perfil de Río Volcancito coincidente con la primera aparición del conodonte Iapetognathus aengensis (Albanesi et al., 1999, 2000a).
Además de los microfósiles mencionados, Astini (2001) ha descripto para distintos niveles de la sección de Río Volcancito la presencia de algas calcáreas asignadas a los géneros Nuia y Girvanella. Con respecto al Miembro Peña Negra, las lutitas negras son portadoras de una abundante fauna de graptolitos, acompañada solo en unos pocos niveles por restos de esponjas hexactinélidas correspondientes al género Protospongia (Esteban y Rigby, 1998). Entre los graptolitos, las formas dendroideas constituyen el elemento exclusivo, en donde el género Rhabdinopora tiene una importante presencia a veces asociado con anisográptidos. En base a la graptofauna, se asigna el tramo inferior del perfil tipo del Miembro Peña Negra al Tremadociano inferior alto (biozonas de Anisograptus matanensis y Rhabdinopora flabelliformis anglica), mientras que el tramo superior se correlaciona probablemente con la parte basal del Tremadociano superior (Biozona de Adelograptus)(Gutiérrez-Marco y Esteban, 2003; en prensa).
Formación Bordo Atravesado (Esteban, 2002)
Las diferencias litológicas y faunísticas existentes entre las rocas ordovícicas del extremo sur de la sierra de Famatina y las aflorantes en la región de Río Volcancito-Peña Negra, ha permitido separar a estos afloramientos como dos unidades diferentes. En un primer momento, el afloramiento de la quebrada del Portezuelo de La Alumbrera (extremo sur de la sierra de Famatina) fue asignado por Alderete (1968) a la Formación Volcancito, por contener trilobites del Tremadociano inferior.
Esteban (1999) propuso incluir estas rocas como el miembro superior de la Formación Volcancito, para lo cual extendió la edad de esta unidad hasta el Tremadociano superior. Recientemente, se ha separado a los afloramientos de la quebrada del Portezuelo de La Alumbrera como una unidad diferente, ubicada estratigráficamente por encima de la Formación Volcancito (= Formación Bordo Atravesado, Esteban, 2002)
La Formación Bordo Atravesado corresponde a un paquete sedimentario de 160 m de espesor de rocas siliciclásticas de grano fino y color oscuro, que han sido afectadas por metamorfismo de muy bajo grado. Dicha unidad no constituye una faja continua sino por el contrario está caracterizada por lomadas bajas con afloramientos discontinuos, los cuales se encuentran intruidos por numerosos cuerpos porfíricos de composición riolíticos-dacíticos asignados al Ordovícico medio (Toselli et al., 1996). La base de la Formación Bordo Atravesado se encuentra en contacto tectónico con andesitas terciarias (Alderete, 1968) mientras que su techo está separado por una discordancia de las sedimentitas neopaleozoicas del Grupo Paganzo (Esteban, 1989).
La sección tipo de esta unidad ha sido definida en el tramo medio de la quebrada y sobre su margen derecha, donde está expuesta la sección estratigráfica más completa. En el perfil tipo se han reconocido cuatro facies sedimentarias constituídas por limolitas arcillosas masivas o laminadas (Facies A), cuplas arena fina/limo (Facies B), limolitas y areniscas con estratificación entrecruzada hummocky (Facies C) y areniscas limosas masivas (Facies D). Dichas facies han sido reunidas en dos asociaciones que representan dos subambientes dentro de un sistema de mar abierto. La asociación de facies 1 está presente en gran parte del perfil tipo de la Formación Bordo Atravesado y comprende mayormente limolitas arcillosas (Facies A) portadoras de una fauna dominada por trilobites ciclopígidos (Esteban, 1996; Tortello y Esteban 2003a).
Interestratificados a las limolitas están los bancos de areniscas/limolitas (Facies B) y areniscas limosas masivas (Facies D). La distribución de facies sugiere una depositación a partir de la caída de material en suspensión sobre una plataforma relativamente profunda, la cual fue interrumpida por aportes episódicos de material más grueso relacionado a corrientes de turbidez generadas por tormentas y a flujos de deslizamiento gravitatorio. No fue observada en esta asociación la presencia de estructuras físicas que evidencien el retrabajo por parte de las olas. Los datos sedimentológicos y paleontológicos sugieren que la asociación de facies 1 registra depositación en una plataforma externa, por debajo de la base de olas de tormenta. La abundancia en la misma de sedimentos oscuros finamente laminados, así como la presencia de organismos planctónicos (ciclopígidos y filocáridos) asociados a una biota bentónica caracterizada por formas ciegas o casi ciegas, sugieren una depositación en un ambiente marino profundo, deficiente en oxígeno. Sin embargo, la presencia dentro de la facies A de niveles verdosos mostrando una escasa bioturbación (Trichichnus, Gyrophyllites y Tomaculum, Esteban, 2001), podría estar indicando un mejoramiento relativo en las condiciones de oxigenación con respecto al resto de la secuencia.
La asociación de facies 2 incluye limolitas arcillosas masivas o laminadas (Facies A) con bancos delgados de areniscas y limolitas con estratificación entrecruzada hummocky (Facies C). Esta asociación está presente en la parte inferior y superior de la secuencia en donde constituye paquetes de 10 m y de 20 m de potencia respectivamente. El rasgo más distintivo de esta asociación es la presencia de capas con estratificación entrecruzada hummocky que evidencian la acción de tormentas. Teniendo en cuenta el delgado espesor (5 cm) de las capas de tormenta así como la fina litología y la ausencia de amalgamiento de los bancos, se interpreta a estos depósitos como tempestitas distales dentro del área de influencia de las olas. La presencia de pequeñas valvas desarticuladas dentro de la facies C, indicando un origen mecánico de acumulación, es una evidencia más para interpretar a esta facies como producto de una rápida depositación dentro de la plataforma. La asociación de facies 2 estaría indicando la alternancia de períodos de sedimentación normal, con suspensión de material fino, y breves episodios de tormentas en un área de la plataforma ubicada ligeramente por encima de la base de olas tormentas.
Paleontología y edad de la Formación Bordo Atravesado
Los primeros trabajos llevados a cabo en las sedimentitas ordovícicas de la quebrada del Portezuelo de La Alumbrera, mencionan el descubrimiento de escasos trilobites fragmentarios, los cuales fueron referidos al Tremadociano temprano (De Alba 1956; Alderete 1968). En la última década, material paleontológico adicional ha provisto mayor información bioestratigráfica: los registros del género de ciclopígidos Degamella (Esteban 1996) junto con ?Corrugatagnostus (Tortello y Esteban, 1995) y diversos filocáridos (Aceñolaza y Esteban, 1996) han sugerido una edad más joven que el tremadociano temprano para estos afloramientos. La edad de la Formación Bordo Atravesado ha sido precisada mediante el hallazgo de una asociación de conodontes, de baja abundancia y diversidad, cerca de la base del perfil tipo. Esta fauna ha sido asignada a la Biozona de Paltodus deltifer del Tremadociano tardío (Albanesi et al., 2000b). Una edad similar ha sido propuesta por Tortello y Esteban (2003a) ha partir del estudio de una asociación de trilobites obtenida en el tramo superior de la secuencia. En esta última asociación, constituída tanto por formas pelágicas como bentónicas, los ciclopígidos son el elemento dominante y comprenden la biofacies de ciclopígidos más temprana del registro (Tortello y Esteban, 2003a).
Recientemente, se descubrieron en la Formación Bordo Atravesado restos de graptolitos planctónicos (Kiaerograptus spp. y Paradelograptus spp.) asignados a la Zona de Kiaerograptus del Tremadociano tardío (Albanesi et al., 2005) y un graptolito bentónico resedimentado citado como Dictyonema? cf. D. cordillerensis (Gutierréz-Marco y Esteban, en prensa). Marco tectónico y paleogeográfico de las formaciones Volcancito y Bordo Atravesado El significado geotectónico de la Formación Volcancito es un tema mucho más complejo que el de las unidades ordovícicas más jóvenes del Sistema de Famatina, con clara influencia volcánica. Aunque algunos autores interpretan la presencia de un arco volcánico ya en el Ordovícico basal para la región de Famatina (Clemens, 1993; Mannheim, 1993: Benedetto y Astini, 1993 y Astini et al., 1995), las evidencias en favor del mismo no son en principio contundentes. Si bien Pankhurst et al. (1998) confirmaron una actividad magmática tremadociana (SHRIMP data 490 +/- 5Ma) relacionada a una zona de subducción en el margen gondwánico protoandino, estudios posteriores llevados a cabo en las sedimentitas del Ordovícico temprano del Famatina (formaciones Volcancito y Bordo Atravesado) han demostrado que no existen fragmentos máficos o volcánicos en estas rocas (Zimmermann y Esteban, 2002). Por otra parte, la fauna graptolítica hallada en el Miembro Peña Negra de la Formación Volcancito revela que la sedimentación de esta unidad tuvo lugar en un ambiente profundo y oceánico previo a la emersión del arco volcánico que definió la cuenca arenigiana famatiniana (Gutiérrez-Marco y Esteban, en prensa). Además, la presencia de trilobites ciclopígidos en la Formación Bordo Atravesado indican que durante el Tremadociano superior la Cuenca de Famatina representaba una cuenca marina abierta.
De acuerdo a Fortey (1985) y Fortey y Owens (1987), los ciclopígidos están asociados a lugares continentales periféricos con acceso libre a los océanos abiertos (Fortey y Owens, 1987). Desde el punto paleogeográfico, en los últimos años se viene postulando al Famatina como un terreno independiente a Gondwana, acrecionado al margen protoandino antes de la formación y colisión de la Precordillera (Astini et al., 1995, Ramos 1999, 2000). Esta hipótesis ha sido sustentada por datos biogeográficos, en especial la caracterización de asociaciones de conodontes, trilobites y braquiópodos interpretadas como de aguas cálidas a templadas, cuyas afinidades implicarían conexiones con las faunas de Precordillera y Laurentia (Benedetto, 1998), y el reciente hallazgo de algas calcáreas (Nuia y Girvanella) en el Miembro Filo Azul de la Formación Volcancito indicativas de una depositación en aguas cálidas (Astini, 2001). Este último hallazgo ha permitido postular para el Famatina una posición en bajas látitudes, al menos durante el Cámbrico tardío - Tremadociano temprano (Astini, 2001).
Sin embargo, las asociaciones de conodontes del perfil de Río Volcancito (Miembro Filo Azul) no incluyen ninguno de los elementos característicos de la provincia del Continente Medio, propio de aguas cálidas y someras como las cuencas epicratónicas de Laurentia o las facies carbonáticas de la Precordillera (Albanesi et al., 1999). Por el contrario, resultan ser comparables a las de otras localidades contemporáneas de la Cordillera Oriental (formaciones Lampazar y Cardonal) asignadas a los ambientes de “transición” (Transitional Faunal Realm) entre aguas frías y cálidas a lo largo del margen gondwánico (Albanesi et al.1999, 2000a). Así también, la fauna de trilobites del mencionado perfil, asignada a la Biozona de Parabolina (N.) frequens argentina muestra una marcada afinidad con las de la Formación Lampazar en la sierra de Cajas (Cordillera Oriental) indicando un intercambio fluido entre comunidades coetáneas a través del margen gondwánico sudamericano (Tortello y Esteban, 1999, 2003b). Otra evidencia faunística, acerca de la posición de la Cuenca de Famatina en el margen gondwánico para el Ordovícico basal, es la presencia de una genuina biofacies de trilobites ciclopígidos en la Formación Bordo Atravesado (Tortello y Esteban, 2003a). Durante el Ordovícico temprano esta facies fue confinada a altas latitudes en zonas marginales del Gondwana (Fortey y Owens, 1987).
Formación Las Planchadas
Penck (1920) fue el primer investigador que estudió esta unidad y describió sus rocas como felsitas. El nombre formacional se debe a Turner (1967) quien reunió rocas efusivas dacíticas aflorantes en los tramos norte y sur de la ladera occidental de la sierra de Narváez. Maisonave (1973) identificó nuevos afloramientos de la formación y distinguió otras variedades litológicas. En el extremo norte del valle de Chaschuil (al norte de Cazadero Grande), González Díaz (1971 a y b) reconoció a esta unidad como Formación Lampaya asignándola al Paleozoico superior. Cravero (1978) y Hongn et al. (1996) consideraron a estos afloramientos como equivalentes a la Formación Las Planchadas y así es como se presenta en forma preliminar en esta Hoja. No obstante, se deja abierta la discusión, ya que los afloramientos de rocas sedimentario-volcaniclásticas del norte de Cazadero Grande podrían conformar una unidad diferente, probablemente más joven aún que la Formación Las Planchadas definida en Chaschuil. Una síntesis del conocimiento de esta unidad fue realizada por Durand et al. (1994).
La Formación Las Planchadas aflora en el Sistema de Famatina y es reconocida en particular, en el flanco occidental de la sierra de Narváez, en la comarca de Chaschuil y en el campo de la Ojota. También se la encuentra al norte de Cazadero Grande, en el área de los cerros Agua Caliente y Lampallo y en la margen oriental del valle del río de las Peladas.
Esta unidad está compuesta esencialmente por lavas y depósitos piroclásticos de composición ácida a mesosilícica, interestratificados con las sedimentitas de la Formación Suri. Se trata de un volcanismo subácueo, representado por facies lávicas, piroclásticas e hidroclásticas asociadas, cuya composición varía de basaltos a riolitas. Mannheim y Miller (1996) identificaron esta formación como netamente volcánica con pocas intercalaciones sedimentarias.
En la comarca de Chaschuil, más del 75 % de esta unidad son piroclastitas ácidas (tobas, ignimbritas y flujos piroclásticos). Raras veces aparecen lavas almohadilladas basálticas y tobas básicas. Las lavas andesíticas y riolíticas alcanzan espesores de hasta 20 m y presentan un carácter sinsedimentario. Cisterna y Toselli (1996) señalaron la existencia de reducidos niveles de pelitas ricas en materia orgánica, con presencia de pirita, graptolitos y de niveles de chert blanco. En las inmediaciones del puesto Chaschuil, describieron brechas piroclásticas tobas de lapilli, de color verde oscuro, y coladas lávicas de hasta 1 m de espesor de andesitas, dacitas, basaltos y riolitas.
Los afloramientos del extremo norte del valle de Chaschuil están compuestos predominantemente por lavas dacíticas, de color gris oscuro, verde oscuro y rojizo, que forman una serie de cerros alineados de rumbo N-S. Las vulcanitas son compactas, de gran tenacidad, con elevada proporción de sílice y muestran coloraciones muy variadas. En la columna estratigráfica se observaron aglomerados y conglomerados y niveles de pelitas y calizas, al parecer alóctonos, que constituyen bancos olistolíticos intercalados en la secuencia. El conjunto presenta inclinaciones con valores entre 20° y 30° al oeste. La estratificación de este complejo está bien marcada pero es muy difícil establecer la secuencia de depositación. Hacia la base predominan las brechas y coladas dacíticas, en cambio hacia el techo abundan las lavas de composición riolítica. Se reconocieron riolitas con efectos cataclásticos que, al microscopio, exhiben una textura porfírica, con fenocristales fragmentados con deformación interna, inmersos en pasta microcristalina con fluidalidad. Los fenocristales están compuestos por cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y hornblenda.
En la localidad de Vega del Rincón, al norte de Cazadero Grande, esta unidad se apoya en discordancia angular sobre el basamento metamórfico de la Formación Laguna Amarga (Rubiolo et al., 1999). La secuencia está atravesada por filones capa de riolitas del Carbonífero inferior y está cubierta en discordancia angular por depósitos siliciclásticos neopaleozoicos.
En el perfil de la margen oriental de la depresión
de los Pelados se observó una sección de aproximadamente
400 m de espesor compuesta por lavas riolítico-
dacíticas, brechas volcánicas, conglomerados,
areniscas, areniscas volcaniclásticas e intercalaciones
menores de pelitas.
Las riolitas y dacitas constituyen mantos cuyas
potencias varían entre 1 y 60 metros. El espeso nivel
lávico de la parte superior del perfil relevado está
cortado por brechas intrusivas, quizá asociadas a
conductos.
Los conglomerados siguen generalmente a los
mantos lávicos más espesos. Tienen rodados de lava
y de una roca granuda con mayor grado de cristalización,
quizá proveniente de intrusivos subvolcánicos.
Los conglomerados son medianos a finos,
con una matriz arenosa y cemento silíceo. Los espesores
varían entre pocos centímetros y 20 metros. Las areniscas y areniscas volcaniclásticas son
cuarzosas, de grano mediano a grueso, macizas. Se
caracterizan por sus coloraciones claras. Poseen
intercalaciones delgadas de lava y de niveles de chert
gris oscuro de pocos centímetros de potencia.
Brechas volcánicas y conglomerados finos forman
paquetes de hasta 40 m de potencia en la parte
superior de la secuencia analizada.
Una fuerte alteración silícea acompañada de
metales afectó a este conjunto (Hongn et al., 1996)
y le confieren a esta unidad interés desde el punto
de vista de la exploración minera.
El espesor aflorante puede llegar a los 600 metros.
Pocos kilómetros hacia el sur, Mpodozis et al. (1997) describieron volcanitas que asignaron a la Formación Las Planchadas, que están apoyadas en discordancia sobre ortogneises del basamento. Sobre la Formación las Planchadas se apoyan las sedimentitas rojas neopaleozoicas al naciente de la vega de San Francisco y al SSE del cerro Famabalasto. Esta unidad está intruida y cubierta por magmatitas cenozoicas.
Geoquímica, marco geodinámico y ambiente de sedimentación
Toselli et al. (1990) utilizaron el diagrama TAS (%Na2O + K2O vs %SiO2) de Le Maitre (1989), para lograr una clasificación geoquímica de las rocas. Dicho diagrama ilustra composiciones que se corresponden con la clasificación modal de las rocas. A pesar de esto, los mismos autores expresaron sus dudas acerca de la representatividad de las rocas que ahora se observan respecto a la composición química primitiva, dado el grado de alteración que las mismas presentan, posiblemente de origen hidrotermal, ya que existen evidencias para postular la erupción subacuática del magma.
Esta alteración hidrotermal o metamorfismo de muy bajo grado, señalado por la presencia de pumpellita-prehnita en basaltos y rocas piroclásticas, habría sido suficiente para generar cambios químicos significativos. Por esto, los autores recurrieron a la clasificación basada exclusivamente en elementos inmóviles de Winchester y Floyd (1977), que utiliza un parámetro sensible a la diferenciación (Zr/TiO2) y otro a la alcalinidad (Nb/Y). Los valores correspondientes a las muestras de la Formación Las Planchadas se concentran en el límite entre rocas alcalinas y subalcalinas, oscilando en composición desde los campos basálticos a los de riolita y riodacita, lo que es coherente con las descripciones realizadas.
Los diagramas discriminatorios del ambiente tectónico basados en el plutonismo granítico (Pearce et al., 1984) pueden aplicarse a sus equivalentes volcánicos (rocas con más de 5% de cuarzo) como es el caso de los términos mesosilícicos y ácidos de esta unidad, dado que el magma prácticamente no sufre contaminación de los elementos implicados. Tanto Toselli et al. (1990) como Mannheim (1993) hacen uso de estos diagramas, donde las volcanitas intermedias a ácidas de esta formación muestran características geoquímicas de un arco magmático en situación compresiva, con clara tendencia sincolisional. Los basaltos de esta formación presentan enriquecimientos en LIL (large ion litophile elements, S hasta Th), tierras raras livianas (Ce y Sm) y P, típicos para rocas básicas de arco, según Mannheim (1993). El mismo autor señala que este enriquecimiento respecto al MORB representa el aporte efectuado en forma de fluidos hidratados por fusión parcial de la placa subductada hacia las lherzolitas del manto.
Hecho el planteo precedente, cabe preguntarse hasta que punto las rocas intermedias a ácidas calcoalcalinas se encuentran relacionadas con los basaltos de arco oceánico generados por fusión parcial de peridotitas mantélicas con aporte de una componente derivada de la placa subductada. Con este objetivo, Mannheim (1993) utilizó un diagrama tipo MPR (molecular proportion ratio) tomado de Pearce (1968) para identificación de rocas cogenéticas. La diferente pendiente de las curvas de las rocas básicas y félsicas obtenidas al plotear los valores en el diagrama (SiO2/Hf vs 1/Hf) refleja la evolución independiente de ambos miembros terminales de la asociación magmática.
Las volcanitas de la Formación Las Planchadas se habrían generado en un contexto de arco volcánico interno o activo, el cual se habría desarrollado sobre un bloque siálico desprendido del borde occidental del paleomargen de Gondwana y desplazado hacia el oeste, dentro de un contexto de “cuenca marginal ensiálica” (Saavedra et al., 1998) o cuenca de retroarco ss. El ascenso de magmas básicos generados a partir de una fuente mantélica causó anatexis de las rocas de caja metamórficas, dando lugar a la suite intermedia a ácida de características calcoalcalinas heredadas. Las rocas sedimentarias habrían sido depositadas en un ambiente marino litoral, concomitantemente con el volcanismo.
La ubicación estratigráfica de esta formación ha sido discutida por diferentes autores. Turner (1967) la consideró posterior a la Formación Suri. Por el contrario, Maisonave (1973) la situó por debajo de aquella unidad. Actualmente se tiende a estimar que los productos del episodio volcánico están intercalados en los niveles superiores de la Formación Suri (Aceñolaza y Toselli, 1981), o bien que ambos conjuntos litológicos pertenecen a un mismo ciclo volcanosedimentario de edad ordovícica inferior (Cisterna, 1994). El carácter calcoalcalino del volcanismo de la Formación Las Planchadas lleva a ubicarla como equivalente efusivo del Granitoide Narváez. Ambas unidades corresponderían a un arco volcánico (Toselli et al., 1990, 1993; Mannheim, 1993; Cisterna, 1994; Cisterna y Toselli, 1996).
Edad En la parte sur del valle de Chaschuil, las volcanitas de la Formación Las Planchadas son parcialmente sincrónicas con la sedimentación volcaniclástica de la Formación Suri de edad arenigiana a llanvirniana inferior (Durand et al., 1994; Cisterna, 2001). De acuerdo con Seggiaro et al. (2000), la base de la unidad podría llegar al Tremadociano.
Volcanitas Cerro Tocino
Astini (1999) propuso la denominación de Volcanitas Cerro Tocino para agrupar a las rocas situadas en la base de la sucesión eopaleozoica que aflora en el anticlinal desarrollado en las nacientes del río Chaschuil. Con anterioridad, las mismas habían sido incluidas por Turner (1964) dentro de la Formación Suri. La unidad se compone de volcanitas félsicas a intermedias (riolitas y andesitas) y subyace a una sucesión de pelitas negras graptolíticas, asignadas a la Formación Suri. El contacto puede observarse en el flanco occidental de la estructura anticlinal del cerro Tocino, sobre la vertiente que desciende al potrero del puesto Las Torrecitas y finalmente hasta el río Chaschuil. Su base no se encuentra expuesta. La información es muy escasa.
Formación Portezuelo de las Minitas
Antecedentes
Esta unidad fue mapeada por Lavandaio (1971) durante la realización del Mosaico 40D del Mapa Geológico Económico de la provincia de La Rioja. El estudio de los fósiles recolectados durante estos trabajos permitió asignar a estos afloramientos una edad distinta al resto de la secuencia ordovícica. A partir de esta información, Lavandaio (1973) propuso formalmente el nombre de Portezuelo de las Minitas para esta secuencia.
Distribución areal
Esta unidad aflora en el faldeo occidental de los Nevados del Famatima, aproximadamente a los 29º de latitud sur, conformando una franja norte sur limitada por fallas. En el ámbito de Tinogasta, sus reducidos asomos integran el cerro Plomo y una faja ubicada al naciente del mismo. Inmediatamente al sur, aflora en la cuchilla Negra, el filo de Las Minitas y forma la caja de los granitos que afloran en el cerro Tolar.
Litología y estructura
Según Lavandaio (1973), la unidad estaría representada por una secuencia psamítico-psefítica con intercalaciones de rocas volcánicas mesosilícicas a básicas y menor cantidad de lutitas y rocas silíceas de difícil clasificación. Son rocas sedimentarias de origen marino que en algunos sectores poseen un leve metamorfismo regional y de contacto, este último expuesto mediante cornubianitas como aureolas de las intrusiones graníticas. El color general de la unidad es verde a gris oscuro. La estratificación está bien definida y es continua, solo localmente enmascarada por sobreimposición de estructuras secundarias (metamórficas). Presenta un rumbo general submeridiano, en algunos sectores dispuesta homoclinalmente y en otros fuertemente plegada, con inclinaciones siempre superiores a los 50º, en muchos casos subverticales.
En el sector centro oriental del filo de las Minitas, Lavandaio (1973) describió conglomerados potentes (200 m) y muy compactos, de color pardo morado oscuro. Se intercalan subgrauvacas de color gris oscuro, compactas, estratificadas en bancos de hasta 1 metro. En el extremo occidental del filo antes citado afloran limolitas oscuras finamente estratificadas, con intercalaciones de espesor variable de volcanitas verde oscuras de composición andesítica. Estas últimas llegan a los 200 m de espesor en la parte central del filo y en la margen izquierda del río Guanacas Gordas. En el cerro Plomo asoman conglomerados brechosos muy silicificados con intercalaciones de subgrauvacas grises. Acompañan a estas litologías, rocas silíceas de difícil clasificación. En los cursos superiores de los ríos Tolar y Barrancas Blancas, la unidad está representada por lutitas de tono castaño pardo a morados con intercalaciones de arcosas blanco grisáceas.
Espesor
Esta unidad alcanza en la zona del cerro Tolar cuchilla Negra, más precisamente a la altura de la quebrada de Las Ollas, un espesor de unos 1500 m (Lavandaio, 1973).
Paleontología
Lavandaio (1973) recolectó material fosilífero en limolitas oscuras finamente estratificadas aflorantes en el portezuelo de las Minitas, el mismo fue estudiado por Aceñolaza quien determinó: Tetragraptus cf. T. Aproximatus Nicholson Didymograptus cf. T. Hirundo Salter Didymograptus cf. T. v-deflexus Harris cf. Dichograptus sp.
Relaciones estratigráficas
Los límites de la unidad son tectónicos; actúa, además, como roca de caja de los granitoides de la Formación Ñuñorco. It may be coeval with the lower part of the Suri Formation.
Edad y correlaciones
La fauna graptolítica del portezuelo de las Minitas, caracterizada por Aceñolaza, es propia del Arenigiano (Tetragraptus approximatus). Una fauna similar fue recolectada al oeste de Tinogasta, en la Formación La Alumbrera citada por Aceñolaza y Toselli (1981), considerándose por lo tanto correlacionables a ambas unidades. También la Formación La Alumbrera posee intercalaciones riolítico-andesíticas en el perfil de Las Angosturas.
La Alumbrera Formation
The La Alumbrera Formation is approximately 120 m thick and consists of evenly laminated pyrite-rich black shale with scarce thin interbedded silicified sandstone (Toro, 1997). In its upper half it yields a graptolite association from the Tetragraptus phyllograptoides and T. akzharensis Zones (Toro, 1999). However, abundant clonograptids and possible adelograptids occur in its lower interval (Toro, personal communication, 2002), suggesting a stratigraphic position below the lowest beds of the Suri Formation.
The Tremadocian-Arenigian boundary is
probably present within this interval. The thin interbedded silicified
sandstones are possibly tuffs, suggesting a tentative correlation with the unit
exposed at Bordo Atravesado. Its stratigraphic position below Baltograptus
deflexus may also support a correlation with the volcanics located at the
base of the Suri Formation in central and northern Famatina. The La Alumbrera
Formation has been traced into the northern area by Aceñolaza (1978). Although
both La Alumbrera and Portezuelo de las Minitas Formations have been poorly
studied from a sedimentological viewpoint, their paleontological record seems to
indicate a fairly continuous record through the latest Tremadocian to the early
Arenigian. Both units most likely represent deposition in a deepwater setting
according to their graptolite-rich faunal content.
Formación Suri
Antecedentes
Brackebusch (1891) ya consideró a esta secuencia como eopaleozoica. Más tarde, Penck (1920) destacó la presencia de niveles fosilíferos en ella. Sin embargo, fueron Harrington y Leanza (1957) los que utilizaron por primera vez el nombre de Formación Suri para definir los afloramientos llanvirnianos del río Cachiyuyo en el Famatina (provincia de La estas sedimentitas ordovícicas en la sierra de Famatina y luego en la zona de Chaschuil (Turner, 1967). Por su parte, Maisonave (1973) también denominó de esta manera a la secuencia que aflora en la zona de Chaschuil y en el extremo septentrional del Sistema de Famatina (Maisonave, 1979), Mángano and Buatois (1990a, 1992a, 1994a, b, 1996a,b, 1997); Astini, (1998), Astini and Dávila, (2002).
The Suri Formation, lower unit of the Famatina Group, includes approximately 1300 m of interbedded volcaniclastic and volcanic rocks (Mángano and Buatois, 1994a; Astini, 1998). In the Chaschuil area, the base of the Suri Formation is represented by a strongly altered andesite (Mángano and Buatois, 1997); in Sierra de Famatina this formation also occurs above volcanic rocks, referred to as the Cerro Tocino Volcanics (Astini, 1998; Astini and Dávila, 2002).
Distribución areal
La Formación Suri aflora en distintos sectores del Sistema de Famatina, en ambos flancos de la sierra homónima y hacia el norte, fuera de la region de Tinogasta, en la ladera occidental de la sierra de Narváez.
Los afloramientos más septentrionales corresponden al cerro Negro de Rodríguez; hacia el sur, asomos desconectados de los anteriores constituyen el extremo septentrional de la sierra de Famatina, ambos afloramientos fueron descriptos por Maisonave (1979). Hacia el sur aflora en forma discontinua en fajas meridionales a ambos lados de la sierra de Famatina (Turner, 1964).
En este último sector hay cuatro afloramientos, el más septentrional se halla en la pendiente occidental del cerro El Pintado desde donde se continúa hacia el sur hasta cerca de Agua Colorada (Morro Negro). El segundo se encuentra en ambas márgenes del arroyo Cachiyuyo entre el cerro Morado y el puesto Casa Barranca. Sobre la ladera oriental de la alta cumbre, desde Ciénaga Chica hasta el Salto Negro, se ubica el tercer afloramiento y en el pie occidental de los Nevados el último.
Litología
Turner (1964) caracterizó a esta formación como integrada por areniscas silicificadas, lutitas verdes y limolitas, con intercalaciones delgadas de margas y tobas. Por su parte Maisonave (1979), en la zona de Cerros Cuminchango, describió a la unidad como formada por psamitas, pelitas, leptometamorfitas y metamorfitas de contacto. Para el área de Chaschuil, Aceñolaza y Toselli (1977) reseñaron a la secuencia sedimentaria que compone la unidad como pelitas verdosas y gris verdosas, con intercalaciones de grauvacas, tobas y bancos de ftanitas. Se cita a esta última área porque en ella fueron realizados estudios de detalle por Mangano y Buatois (1994). Estas investigaciones aportaron un esquema litoestratigráfico que puede servir de referencia para analizar los afloramientos de la Formación Suri más al sur, en la sierra de Famatina.
Como resultado de ellos, la Formación Suri ha sido dividida en tres miembros estratigráficos: Vuelta de Las Tolas, Loma del Kilómetro y Punta Pétrea. El Miembro Vuelta de las Tolas está compuesto por fangolitas y limolitas localmente intercaladas con brechas y conglomerados volcánicos. Al Miembro Loma del Kilómetro lo integran pelitas lajosas, areniscas y coquinas. El Miembro Punta Pétrea está representado por brechas, areniscas y tobas.
Es importante señalar aquí, que la presencia de rocas volcánicas intercaladas en la secuencia sugiere la existencia de un volcanismo concomitante con la sedimentación. Esta actividad magmática vinculada a la sedimentación ordovícica fue discutida por numerosos autores: Turner (1964, 1967), Aceñolaza y Toselli (1981, 1984, 1986), Toselli et al. (1987, 1990), Toselli (1992), Cisterna (1992) y Mannheim (1993).
En este último trabajo se divide al volcanismo eopaleozoico del Sistema de Famatina en dos fases principales: una, representada por un volcanismo sinsedimentario con predominio de términos felsíticos piroclásticos (Tremadociano-Llanvirniano) y la otra, por un volcanismo discordante sin y post plutónico que atraviesa los granitoides y la sucesión volcano-sedimentaria. Ambos volcanismos se caracterizan por su bimodalidad, los términos ácidos integran intrusivos (pórfidos y diques dacíticos y riodacíticos) y piroclastitas (ignimbritas y piroclastitas de la sierra de Las Planchadas).
Los términos de composición predominantemente intermedia están representados por andesitas y basandesitas, presentes en el Miembro Vuelta de Las Tolas y en el Miembro Punta Pétrea en el área de Chaschuil.
A continuación se citarán las características litológicas de los principales afloramientos de la unidad en el sector de Tinogasta, de acuerdo con las descripciones originales de Maisonave (1979) para el sector norte y de Turner (1964) para el sur.
Conviene aclarar aquí, que el magmatismo vinculado a la sedimentación ordovícica ha quedado principalmente incluido en las formaciones Morado y Las Planchadas. El asomo septentrional más importante de la unidad constituye las cumbres y laderas elevadas del cerro Negro de Rodríguez y Las Planchadas, donde afloran lutitas negras, arcilitas grisáceas y metacuarcitas blanco-amarillentas, con rumbos aproximados N 60º-70º E e inclinaciones de aproximadamente 70º al noroeste. Maisonave (1979) mencionó sectores con transformación leptometamórfica y con procesos de cornubianitización en los bordes de los contactos con la Formación Ñuñorco.
Al sur de Las Planchadas, las cornubianitas de Suri presentan un enriquecimiento feldespático manifiesto por la existencia de porfiroblastos. En dirección sur el siguiente afloramiento de gran extensión se localiza en el tramo septentrional del núcleo de la sierra de Famatina, desde el Morro de Las Planchadas hacia el norte. En el flanco oriental afloran bancos de grauvacas verde oscuras de hasta 20 m de potencia que pasan hacia arriba a limolitas pardo rojizas que intercalan bancos cuarcíticos de grano fino, de coloración blanquecino amarillenta.
En las vertientes norte y occidental las sedimentitas de rumbo aproximado N 40º E e inclinación de unos 40º al noroeste, tienen efectos leptometamórficos más remarcados y también es mayor la cornubianitización en los contactos. Turner (1964) distinguió dentro del área de Vinchina dos afloramientos principales. El primero corresponde al cerro Pintado y Agua Colorada (Morro Negro) y está integrado hacia la base por lutitas de color negro y gris azulado con intercalaciones de lutitas muy duras, de color gris verdoso, fosilíferas.
Hacia arriba se intercala una caliza gris azulada de grano fino y luego una toba afanítica, de color verde oscuro a violáceo, en bancos de 30-50 cm de espesor, con impresiones o moldes de braquiópodos. Ya Stelzner (1885) había interpretado a estas intercalaciones como resultantes de erupciones submarinas, contemporáneas con la sedimentación.
El segundo afloramiento, donde la unidad adquiere su desarrollo máximo, es aquel ubicado entre el cerro El Morado, El Crestón, cerro El Pelado, puesto de Las Torrecitas, puesto del Molle, cerro Negro y Casa de Piedra. Ésta es a la vez la zona más fosilífera y de mejores exposiciones, sobre todo a lo largo de arroyo Saladillo Chico. En la parte alta de este perfil afloran lutitas de color verde oliva a verde oscuro y escasas intercalaciones de areniscas duras. Estos bancos, muy fosilíferos, aportaron ejemplares de trilobites, braquiópodos, pelecípodos y graptolitos. Aguas abajo aparecen lutitas de color azul oscuro que también asoman en el Saladillo Grande y puesto de La Alumbrera.
Continuando sobre el Saladillo Chico, cerca del puesto homónimo, hay lutitas verde oliva con capitas y nódulos de cono en cono margosos, de tonos azul morado, e intercalaciones de areniscas verdosas. Hay, además, fajas irregulares de margas de color verde oscuro a pardo claro, estas últimas intercalaciones se observan bien en el portezuelo de La Alumbrera. El complejo hasta aquí descripto en la quebrada del Saladillo Chico, constituye también las laderas del cerro Suri. Continuando aún aguas abajo afloran lutitas pizarrosas azules, sin fósiles, y en la confluencia del Saladillo Chico con el arroyo Cachiyuyo, asoman lutitas verde oscuras y sedimentitas areno arcillosas con abundantes braquiópodos.
Medio sedimentario
La discusión de aspectos estratigráficos y paleoambientales de la Formación Suri fue llevada a cabo por Mangano y Buatois (1992a, b, c; 1994, 1996) para la región del río Chaschuil. Según estos autores, la unidad exhibe una amplia gama de ambientes y subambientes de sedimentación, representando una megasecuencia regresiva, integrada de base a techo por depósitos de talud, plataforma y abanico volcaniclástico.
El Miembro Vuelta de Las Tolas representaría a la sedimentación en un ambiente de talud adyacente a un arco volcánico (Mangano y Buatois, 1990, 1992a). El talud a que hacen referencia estos autores sería de margen activo formado en escarpas de falla.
El Miembro Loma del Kilómetro, según los mismos autores, se habría depositado en un ambiente de plataforma adyacente a centros volcánicos, que registró procesos episódicos relacionados con el volcanismo y la acción de tormentas, sobreimpuestos a la sedimentación normal.
El Miembro Punta Pétrea se correspondería con el pie de un abanico deltaico que habría progradado sobre la plataforma, dominado por corrientes de turbidez de alta densidad y flujos de detritos resultantes de la removilización del material volcánico.
Espesor Turner (1964) estimó un espesor para esta unidad de aproximadamente 500 m en la zona de Vinchina, potencia que mantuvo al describir el área de Chaschuil (Turner, 1967). Por su parte Maisonave (1979), en la zona de Cerros Cuminchango, calculó una potencia probable que oscilaría entre 500 y 800 metros. Según los estudios de Mangano y Buatois (1994), en las adyacencias del río Chaschuil la unidad alcanzaría un espesor superior a los 750 metros.
Paleontología
Turner (1964) citó once localidades fosilíferas dentro de la zona de Vinchina, donde la fauna encontrada, según las determinaciones de Harrington y Leanza (1957), está constituida por: Lonchodomas suriensis Harr. et Leanza Famatinolithus noticus Harr. et Leanza Pliomeratmetophrys Harr. et Leanza Asaphopsis intermedia Harr. et Leanza Hoekaspis megacantha (Leanza) Ogygitella australis Harr. et Leanza
Este conjunto fosilífero indica una edad llanvirniana inferior. Maisonave (1979) destacó que en la zona de Cerros Cuminchango, más precisamente en la quebrada de La Alumbrera, Aceñolaza (comunicación verbal) recolectó y estudió una importante fauna graptolítica que contiene Tetragraptus aproximatus. Si bien Maisonave (1979) mantuvo la edad llanvirniana para la Formación Suri, mencionó que el hallazgo de Aceñolaza podría indicar una edad arenigiana inferior. Gran cantidad de investigaciones paleontológicas sobre esta unidad fueron realizadas en la zona de Chaschuil, fundamentalmente sobre material proveniente del Miembro Loma del Kilómetro (Harrington y Leanza, 1957; Aceñolaza y Toselli, 1977; Vaccari et al., 1993; Sánchez y Babin, 1992, 1993, 1994; Vaccari y Waisfeld, 1994; Benedetto, 1994; Albanesi y Vaccari, 1994).
Harrington y Leanza (1957), por el estudio de los trilobites asignaron la unidad al Llanvirniano medio (Zona de Hoekaspis megacantha), edad mantenida en los trabajos posteriores de Turner (1967) y Maisonave (1973).
Aceñolaza y Toselli (1977) fueron los primeros en proponer una edad arenigiana por la asociación de Hoekaspis megacantha (=Merlinia megacantha) y Proetiella tellecheai (Annamitella longulosa), como así también por la fauna de nautiloideos ortocónicos. Aceñolaza y Rabano (1990), debido a una revisión de la trilobitofauna del río Cachiyuyo, sugirieron nuevamente una edad llanvirniana para la Formación Suri.
Vaccari y Waisfeld (1994) trabajando sobre trilobites del Miembro Loma del Kilómetro (área de Chaschuil), distinguieron dos asociaciones. La inferior integrada por Merlinia zupaya, Carolinites genacinaca, Oopsites sp., Ampyx tinogastaensis, indicaría una edad arenigiana media. La superior, caracterizada por Annamitella longulosa, Neseuretus chaschuilensis y Merlinia megacantha, es asignada (por similitudes morfológicas con la fauna de Gales) al Arenigiano. Albanesi y Vaccari (1994) otorgaron una edad arenigiana media a los niveles superiores del Miembro Loma del Kilómetro, por la presencia de conodontes correspondientes a la zona de Baltoniodus navis.
La fauna de braquiópodos estudiada por Benedetto (1994) para esta localidad contiene Monorthis aff. M. menapiae (la última restringida al Arenigiano temprano de Gales) e Incorthis (género sólo conocido del Arenigiano). Los bivalvos del género Redonia, de distribución arenigiana, fueron investigados por Sánchez y Babin (1992, 1993), quienes destacaron que Redonia presenta mejor distribución en el Llanvirniano y Llandeiliano de Europa y norte de África (Babin y Gutiérrez Marco, 1991).
Relaciones estratigráficas
Si bien la base de la Formación Suri no ha podido ser observada porque está siempre en relación de falla, su techo muestra un contacto concordante con la suprayacente Formación Molles (Turner, 1964).
Edad y correlación
La abundante fauna presente en la unidad revela una edad arenigiana, para el Miembro Loma del Kilómetro, en la zona de Chaschuil (Mangano y Buatois, 1994). Los mismos autores indicaron que el Miembro Punta Pétrea tendría una edad presumiblemente no inferior a Llanvirniano temprano. Por otro lado para la fauna del río Cachiyuyo, Aceñolaza y Rabano (1990), sugirieron una edad llanvirniana. Mientras no se realicen estudios de detalle, como los llevados a cabo en Chaschuil para la zona de río Cachiyuyo y cuchilla Negra, convendría mantener una edad arenigiana-llanvirniana temprana para la Formación Suri. Según Aceñolaza (1969b), estas sedimentitas son correlacionables por su fauna con las formaciones llanvirnianas de Salta y Jujuy; si bien muchos ejemplares de esta región sólo concuerdan en sus características genéricas con los norteños.
However, the lowermost unit, consisting of deep-water black shale with interbedded graded tuff, either is not present in the Chashuil area or correlates with the lowermost fine-grained deposits of the Vuelta de Las Tolas Member, representing a lateral facies change. The lower unit of Sierra de Famatina is of early to middle Arenigian age, based on the presence of graptolites of the Baltograptus deflexus and the Didymograptellus bifidus Zones (Toro and Brussa, 1997).
The Vuelta de Las Tolas Member, which reaches a thickness of approximately 600 m, consists of interbedded fine-grained deposits and volcanic conglomerate, breccia and sandstone. This unit records deposition on a slope apron flanking the volcanic arc (Mángano and Buatois, 1997). The age of the Vuelta de Las Tolas Member is early Arenigian (Toro and Brussa, 1997).
The Vuelta de Las Tolas Member is succeeded upward by the Loma del Kilómetro Member, about 600 m thick, which is composed of mudstone, siltstone and volcaniclastic sandstone. The Loma del Kilómetro Member mostly records episodic processes related to storms and sediment gravity flows in a high gradient shelf adjacent to the volcanic arc (Mángano and Buatois, 1996a). The age of this member is middle Arenigian (Albanesi and Vaccari, 1994; Vaccari and Waisfeld, 1994).
The upper unit of the Suri Formation, the Punta Pétrea Member, is 50 m thick and consists of volcaniclastic sandstone, conglomerate and breccia. It records progradation of a volcaniclastic-fan-delta system (Mángano and Buatois, 1994b). Sedimentary dynamics in the Suri Formation were profoundly affected by the contemporaneous eruptive activity of the adjacent volcanic arc. In central Famatina several ignimbrites are represented in the Famatina Group, being particularly abundant in the upper two members described by Astini (1998, 1999a) within the Suri Formation. The Molles Formation is the upper unit of the Famatina Group.
It consists of 100 m of red clayey sandstone, interbedded reddish sandy claystone and volcaniclastic sandstone and breccia that conformably overlie the Suri Formation in the Sierra de Famatina area (Turner, 1964; Astini, 1998). Meter-scale silicified tuffs, volcanic breccias and volcanogenic sandstones alternate with green packages of muddy siltstones with abundant Celtic brachiopod associations (Benedetto, 1994, 1998, 2003), suggestive of a volcano-sedimentary interaction within a shallow marine intra-Iapetus volcanic-arc setting. Sedimentologic analysis documented the presence of structures indicative of tidal influence, such as herringbone cross-stratification and mud drapes in some of the sandy packages (Astini, 1998).
Conodont and acritarcs from the upper two members of the Suri Formation and the Los Molles Formation in central Famatina suggest middle Arenigian or uppermost Ibexian age (upper part of Oepikodus avae Zone) (Albanesi and Astini, 2000; Rubinstein and Astini, 2000). Conodonts from the Baltoniodus navis Zone recorded in the Loma del Kilómetro Member in the north clearly indicate a younger age (late middle Arenigian) in this zone.
Although from a
lithological viewpoint the Los Molles Formation has been correlated with the
Punta Pétrea Member in the Chaschuil area (Astini, 1998, 1999b; Esteban et
al., 1999), the associated shelly faunas indicate that the Punta Petrea
Member is slightly younger, therefore suggesting north-south facies gradients in
a relatively complex architectural mosaic as usually typifies volcanic arc
settings. A correlation between the Morado Group of central Famatina with the
Punta Petrea Member and the Las Planchadas Formation is herein suggested.
Formación Molles
Antecedentes
Si bien los primeros en estudiar las faunas correspondientes a estas capas fueron Harrington y Leanza (1957), la descripción original de las mismas y la imposición del nombre formal corresponde a Turner (1964). Posteriormente, Aceñolaza y Toselli (1977) pusieron en duda la validez de la unidad en sus aspectos litoestratigráficos y faunísticos, incluyendo a esta secuencia dentro de la Formación Suri.
Distribución areal
Los afloramientos de esta formación se hallan en las inmediaciones de los cerros Pelado y Negro, ubicados sobre la vertiente oriental de la sierra de Famatina, aproximadamente a los 28º 45’ latitud S y 67º 49’ longitud O. Turner (1964) ubicó cuatro localidades donde asoman estas sedimentitas: una al oeste del cerro Negro; otra sobre la ladera sudoccidental del cerro El Pelado, al sur de Las Torrecitas; la tercera al oeste de la segunda y a mitad de falda del cerro y la última, corresponde a un afloramiento reducido al norte de Las Torrecitas.
Litología
Turner (1964) describió a la unidad como integrada por areniscas arcillosas de color rosado a rojo subido, de grano fino a muy fino, macizas, en bancos potentes de 30 a 40 cm, con intercalaciones de arcilitas areniscosas del mismo color. Aceñolaza (1969b) destacó que la fracción arenosa fina predomina sobre la arcillosa y citó que los colores rosados y rojizos son al parecer epigénicos.
Espesor
La potencia de la formación fue estimada en 100 m por Turner (1964), mientras que Aceñolaza (1969) calculó para la misma el doble de este espesor
Paleontología
Turner (1964) mencionó que el contenido de fauna de esta unidad es más pobre que el que aparece en la Formación Suri. Sin embargo, los cuatro afloramientos por él citados han proporcionado restos orgánicos, principalmente de braquiópodos y en menor cantidad de moluscos y trilobites, hallados en el portezuelo Blanco cerca del primer asomo citado por Turner. Según las investigaciones de Harrington y Leanza (1957) se hallan presentes restos de: Proetiella tellecheai (Rusconi) Maclurites sp. Orthis n. sp. Hebertella n. sp.
Relaciones estratigráficas
Según Aceñolaza (1969), la base es concordante sobre las lutitas de la Formación Suri, mientras que hacia arriba se relaciona mediante discordancia angular con capas rojas pérmicas.
Edad y correlaciones Harrington y Leanza (1957) asignaron al Llanvirniano superior a los sedimentos portadores de la fauna de Proetiella tellecheai (Rusconi); Turner (1964) mantuvo esta edad para la Formación Molles y Aceñolaza (1969) la situó en el Llanvirniano medio- superior. Debido al hallazgo de Proetiella tellecheai junto con Hoekaspis en la región de Chaschuil, Aceñolaza y Toselli (1977) argumentaron que las formaciones Suri y Molles debían formar parte de una única unidad sedimentaria y faunística. Teniendo en cuenta que el conocimiento de la Formación Molles es aún muy limitado, se prefiere en este trabajo mantener a esta unidad momentáneamente separada de la Formación Suri, asignándole una edad llanvirniana inferior, aceptando que los niveles superiores de la Formación Suri serían correlacionables con la Formación Molles.
Cerro Morado Group, (Astini and Dávila, 2002).
This group consists, from base to top, of the El Portillo and La Escondida Formations. The El Portillo Formation (formerly Cerro Morado Formation) is 580 m thick and is composed by acidic volcanics and ignimbrites.
Formación Morado
Esta unidad está constituida por un complejo de rocas efusivas, de composición riodacítica y traquítica subordinada, a las que Turner (1964) les otorgó nombre formacional. Las riodacitas exhiben colores morado, amarillento y gris claro. Internamente son macizas y están compuestas por fenocristales de cuarzo, plagioclasa y clorita, en una pasta afanítica de color gris claro. Las traquitas son de color pardo y presentan estructura fluidal con buena estratificación en la base, que desaparece hacia arriba, tornándose homogénea; poseen fenocristales de ortosa y escasos de cuarzo. Los afloramientos principales se hallan al norte del río Cachiyuyo y del arroyo Saladillo Chico, en la cima de los cerros Morado y Negro.
El complejo se apoya discordantemente sobre las formaciones Molles y Suri. La discordancia es de tipo angular e inclina hacia el noroeste. A su vez, subyace a la Formación Agua Colorada, que lo cubre en discordancia angular.
La secuencia alcanza los 400 m de espesor en el afloramiento del cerro El Morado-Cumbre Baya. La Formación Morado ha sido correlacionada con la Formación Las Planchadas (Aceñolaza y Toselli, 1986) aflorante en el área de los cerros Cuminchango y Las Planchadas. Hay opiniones dispares en cuanto a la ubicación estratigráfica de la Formación Morado.
Turner (1964) la supuso posterior a la Formación Suri. Maisonave (1973) propuso que el evento volcánico debió ser anterior a la depositación de la misma. Aceñolaza y Toselli (1977, 1981) opinaron que el episodio volcánico se produjo hacia la etapa final de la depositación de la Formación Suri. Finalmente, Astini (1999) consideró a las volcanitas de la Formación Morado como un episodio póstumo del volcanismo ordovícico que corona al ciclo ordovícico, cerrando la historia eopaleozoica en la región; mencionó, además, que la secuencia ordovícica fue plegada con anterioridad a la depositación de las volcanitas de la Formación Morado, por lo tanto de confirmarse la edad ordovícica tardía de estas volcanitas, habrían sido los movimientos Oclóyicos (Guandacólicos) (Astini et al., 1995; Astini y Vaccari, 1996) los plegantes. Sobre la base de los antecedentes arriba citados y hasta tanto se tengan datos más precisos, se considera a la Formación Morado en el Ordovícico medio.
The La Escondida Formation is 147 m thick and consists of volcaniclastic sandstone, mudstone, tuff and ignimbrite that accumulated in a shelf affected by contemporaneous volcanism
COMPLEJOS INTRUSIVOS FAMATINIANOS
Antecedentes
Las primeras investigaciones realizadas sobre los granitoides de la región corresponden a Bodenbender (1911, 1916). Las rocas graníticas deformadas fueron antiguamente interpretadas como un basamento metamórfico migmatítico (González Bonorino, 1950; Turner, 1971; De Alba, 1979). Luego, Cesari (1980), Ruiz Huidobro (1980) y Silva Nieto (1981) separaron las rocas de la sierra de Velasco como formaciones Antinaco (gnéisica) y Paimán (granítica), siguiendo la propuesta de Turner (1971).
Más tarde, López y Toselli (1993) reconocieron que las rocas con aspecto gnéisico eran producto de la deformación de granitoides y las denominaron Granito Antinaco. Grosse et al. (2003) señalaron que estos granitos se intruyeron con anterioridad a la deformación milonítica que los afecta. Rossi et al. (1999, 2000) realizaron estudios petrográficos y observaron distintos grados de deformación, agrupando los granitos con el nombre de Ortogneis Antinaco, debido a su textura gnéisica (milonítica) y porfiroide. Por otra parte, López et al. (2006, 2007) realizaron estudios estructurales y petrográficos de las cizallas que afectan los granitoides de la sierra de Velasco.
Los granitoides de la sierra de Sañogasta- Paganzo han sido denominados Granito Ñuñorco, Formación Ñuñorco o Formación Sañogasta (Turner, 1962; Fidalgo, 1968) y también fueron estudiados por Saal (1988, 1993) y Saal et al. (1996).
Candiani et al. (2008) denominaron Complejo Magmático Ñuñorco a la unidad magmática equivalente que aflora más al norte, en el cordón de Famatina.
Distribución areal
Los complejos magmáticos ordovícicos ocupan la mayor parte de las sierras de Sañogasta-Vilgo- Paganzo, Velasco, Paimán y Ambato. Sobre la base de criterios petrográficos y geoquímicos se distinguen dos complejos: el Complejo magmático Sañogasta, constituido principalmente por granodioritas y tonalitas, y el Complejo magmático Velasco formado primordialmente por monzo y sienogranitos porfíricos.
Complejo magmático Sañogasta
Granitoides metaluminosos. Tonalitas, granodioritas y monzogranitos, variablemente foliados.
Bajo el nombre de Complejo magmático Sañogasta se agrupan los granitoides de la Formación Sañogasta (Turner 1962), que forman el basamento de las sierras de Sañogasta- Vilgo- Paganzo y una parte de la sierra de Velasco, al sur de la faja de cizalla La Horqueta- Talamuyuna.
Litología y estructura
La unidad está constituida por granitoides metaluminosos, tipo I de acuerdo a Grosse et al. (2011). Consisten en tonalitas y granodioritas de granulometría media a gruesa y monzogranitos biotíticos subordinados. Son rocas equigranulares a seriadas, con ocasionales fenocristales de feldespato potásico. La asociación mineral consiste en plagioclasa, cuarzo, feldespato potásico, biotita, hornblenda, titanita, allanita, minerales opacos (magnetita), epidoto, apatita y circón. Los granitoides tipo I contienen enclaves y diques sinmagmáticos de composición máfica tonalíticodiorítica con fenómenos de hibridación con la roca hospedante. También contienen algunos xenolitos de rocas metamórficas de bajo grado. Las rocas presentan una foliación por cizalla de rumbo NO con buzamiento de alto ángulo principalmente al este. Evidencias de la deformación son la extinción ondulosa del cuarzo, con bordes de grano fino recristalizados, las maclas de feldespato deformadas y las biotitas con pliegues kink.
En la sierra de Paganzo, Saal et al. (1996) distinguieron facies tonalíticas y granodioríticas hornblendo- biotíticas y biotíticas, con fases biotítico- muscovíticas subordinadas. Los contactos entre las diferentes facies son transicionales y éstas están cortadas por diques sinmagmáticos que generan «pasillos» de enclaves y mingling. Los enclaves diorítico- tonalíticos suelen estar orientados paralelamente a la foliación milonítica del flanco oriental de la misma sierra. También han sido reconocidos cuerpos lenticulares sieno- monzograníticos concordantes con la foliación del complejo magmático.
Edad y correlaciones
Los granitoides de Vilgo- Sañogasta y sur de la sierra de Velasco muestran afinidad con los granitoides metaluminosos dominantes en el Sistema de Famatina y en las sierras de Ulapes- Los Llanos (Toselli et al., 1988; Saavedra et al., 1992, 1996; Saal, 1993; Saal et al., 1996; Pankhurst et al., 1998; Dahlquist et al., 2005).
Dos determinaciones U–Pb SHRIMP en granitoides de la zona central de la sierra de Velasco, indicaron una edad ordovícica inferior (481±3 Ma, Pankhurst et al., 2000; 481±2 Ma, Rapela et al., 2001). Estas edades son consistentes con dataciones U-Pb sobre circones obtenidas para granitos tipo I de las sierras de Famatina y Chepes, que dieron entre 478 y 490 Ma (Pankhurst et al., 2000; Dahlquist et al., 2005). Por su parte, Bellos (2008) determinó una edad de 488 Ma para la zona del Palanche, por medio de una errorcrona Rb/Sr sobre roca total.
Granitoides Cerro Toro
Antecedentes
Toselli et al. (1988) denominaron a esta unidad Tonalita Cerro Toro. En ella, incluyeron a la serie magmática aflorante en el contrafuerte occidental del Sistema de Famatina a la latitud de Villa Castelli y la describieron como conformada en su mayoría por tonalitas, que constituyen la roca dominante de los cerros Toro y La Puntilla y se extienden hacia el este hasta las sedimentitas y volcanitas que forman la cuchilla Negra, que la separan de los granitoides de la Formación Ñuñorco.
Esta unidad fue estudiada por Hausen (1921, 1933), quien citó la presencia de tabiques metamórficos y formación de brechas, e interpretó a las tonalitas como magmas híbridos, formados por asimilación extrema de roca de caja. De Alba (1954), en la zona de Villa Unión, y Turner (1964) en la zona de Vinchina hicieron mención de la unidad incluyéndola en el primer caso dentro de las rocas eruptivas post ordovícicas y en el segundo caso dentro de la Formación Guacachico.
Distribución areal
La unidad constituye el contrafuerte occidental de la sierra de Famatina a esa latitud, siendo la roca dominante del cerro Toro, desde donde se extiende hacia el este hasta las sedimentitas y volcanitas que forman la cuchilla Negra, que la separan de los granitoides de la Formación Ñuñorco.
Las mismas rocas aparecen al oeste del valle de Vinchina en asomos pequeños intruyendo las metamorfitas de la Formación Espinal (Turner, 1964), en los pequeños cerros El Asperecito, Cerrillo y Ventanita.
Litología
Son dominantes los afloramientos de tonalitas (90%), con variaciones biotíticas a biotítico-anfibólicas, junto a enclaves magmáticos ricos en hornblenda, con cantidades menores de gabros y monzogranitos, cortados por diferenciados pegmatíticos póstumos (Saavedra et al., 1996). La petrografía y mineralogía que se detalla a continuación se basa en el trabajo de Saavedra et al. (1996).
Describen a los granitoides como texturalmente equigranulares, de grano grueso a medio. La plagioclasa, el mineral más abundante, se presenta en tablas subhedrales, con composición bastante uniforme (An 40-45), en algunos casos con maclado compuesto y abundantes inclusiones. El cuarzo frecuentemente de extinción ondulosa, en algunos casos corroe a los feldespatos, o aparece incluido en ellos. El feldespato potásico, mayormente microclino, con o sin pertitas, muestra en ocasiones un borde albítico o mirmequítico en el contacto con la plagioclasa, a veces constituye cristales idiomorfos 31 de tamaño mayor, conteniendo a otros minerales, como cuarzo, plagioclasa, biotita e incluso otros microclinos. Biotita y hornblenda son los mafitos más abundantes; es común la alteración a clorita y cierta deformación. La hornblenda, en algunas ocasiones dominante, desarrolla cierto carácter poiquilítico, con inclusiones de minerales opacos, titanita y biotita; es frecuente el desarrollo de hornblenda a partir de biotita.
En los términos más básicos se presentan hornblendas pseudomorfas a partir de olivina o piroxenos y transformación ocasional de hornblenda a una mezcla de biotita, cuarzo y epidoto. El epidoto es muy común y puede ser interpretado como de origen primario y secundario, es más abundante en las facies básicas y suele tener inclusiones de núcleos de ortitas y de minerales opacos. Las cloritas provienen de la alteración de minerales ferromagnesianos. La titanita se halla en granos aislados o rodeando a opacos. La apatita y el circón pueden tener hábito alargado, indicando enfriamiento rápido del magma básico, o en prismas cortos, índice de enfriamiento lento normal. Los enclaves máficos son oscuros y de forma redondeada a elipsoidal. Tanto su granulometría como su nivel de diferenciación son inferiores respecto al englobante y las texturas son típicamente ígneas. Los autolitos aparecen dispersos en el granitoide anfibólico regional, aunque a veces se concentran en áreas determinadas.
Es en estas áreas donde es posible observar fenómenos de dispersión de fundido básico dentro del ácido englobante, generando una mezcla o emulsión, que rodea los enclaves máficos alargados (pasillos de enclaves). Esta mezcla homogénea de magmas de distinta acidez (mixing) junto a magma incompletamente mezclado, con partes diferenciables de fluidos de distinta acidez (mingling) se da también en las proximidades de carácter más máfico, que gradan a la tonalita regional, más leucocrática, a través de zonas de mezcla incompleta con aspecto de schlieren. Los enclaves se presentan en dos modalidades: 1) dispersos en la tonalita, como cuerpos elipsoidales de pocos cm de diámetro, orientados según la foliación de la caja, con contenidos de hornblenda y biotita superiores a los de la roca hospedante, y 2) formando canales o enjambres de enclaves ovoidales que probablente constituyeron diques sinplutónicos y que fueron luego desmembrados. En las zonas entre los enclaves se advierte una notoria hibridización de la roca hospedante, con fajas de schlieren, con concentraciones de hornblenda y biotita. Los enclaves son a menudo porfíricos, con fenocristales de plagioclasas similares a los de la tonalita hospedante, junto a desarrollos poiquiloblásticos de plagioclasa, hornblenda y biotita, que evidencian una marcada recristalización post deformacional. Las inclusiones se componen de anfibolitas y esquistos cuarzo micáceos, las primeras son las más abundantes, constituyen extensos colgajos (roof pendants) dentro de los granitoides, de tamaño variable hasta de algunos metros.
Relaciones estratigráficas
Los Granitoides Cerro Toro intruyen al basamento metamórfico típico de las Sierras Pampeanas Occidentales, de grado medio a alto, asignado a la Formación Espinal (Turner, 1964), diferente del observable en el mismo Sistema de Famatina, que es de bajo grado. La unidad está en contacto tectónico con las sedimentitas y volcanitas ordovícicas de la Formación Suri, aflorantes en el área de la cuchilla Negra. Génesis y ambiente tectónico de emplazamiento Los datos y conclusiones que siguen han sido extractados del trabajo de Saavedra et al. (1996).
El intrusivo es de carácter mesozonal y presenta foliación no cataclástica bien desarrollada. La presión de cristalización, calculada a partir del contenido de aluminio en la hornblenda, fue de aproximadamente 6 Kbar, correspondiente a una presión media dentro de un metamorfismo barrowiano. Los Granitoides Cerro Toro muestran un alto rango de variación en el contenido de SiO2 (46-76%). Los mismos son meta a peraluminosos. El material metasedimentario habría sido asimilado casi totalmente, sobreviviendo pocas inclusiones. Esta sería la causa fundamental de la alta relación isotópica inicial 87Sr/86Sr de 0,7097, indicativa de un origen profundo, probablemente corteza inferior. Las rocas tienen caracteres principalmente calcoalcalinos, mientras que las más ricas en hierro (gabros) presentan trenes de diferenciación toleíticas. Todas las evidencias apuntan a un magma de composición intermedia y de origen profundo, con importante contaminación cortical en niveles altos de la corteza, subsistiendo las metabasitas como brechas anfibolíticas.
Al plotear los valores de Y vs Nb y de Rb vs (Y + Nb) en los diagramas de Pearce et al. (1984), las rocas se proyectan en el campo de arco volcánico (VAG).
Edad y correlación
La edad obtenida a partir de una isocrona Rb/Sr (sobre roca total de gabros, granodioritas y granitos), es de 456±14 Ma, la que ubica a la unidad dentro del Ordovícico superior (Saavedra et al., 1992). El granito aflorante en el cerro Toro muestra, hacia el oeste, rocas de caja metamórficas de mediano a alto grado, al igual que los granitoides San Agustín-Cerro Blanco y Paganzo (Saavedra et al., 1992), revelando todos ellos caracteres geoquímicos meta-peraluminosos, toleíticos en parte, lo cual sugiere un origen común y diferencias notables con los restantes granitos del Sistema de Famatina (Saavedra et al., 1996). De acuerdo con los datos aportados por la isocrona Rb/Sr, la edad de los Granitoides Cerro Toro sería ordovícica media a superior. Hasta tanto se cuente con más información, se asigna dicha edad a la misma.
Granito Copacabana
Antecedentes
Sosic (1972) investigó las rocas graníticas que constituyen la sierra de Copacabana, incluyéndolas dentro de la unidad que llamó Rocas Graníticas del Precámbrico. Este autor estudió las rocas macroscópicamente y reconoció la intensa deformación tectónica y las notables variaciones estructurales y texturales que presentaban. Recientemente, López y Toselli (1996) efectuaron una completa descripción petrográfica y mineralógica de esta unidad, acompañada de análisis geoquímicos. Saavedra et al. (1998), en un trabajo de síntesis regional, aportaron precisiones acerca de la petrogénesis de estos granitoides, situándolas dentro de un esquema de evolución paleotectónica.
Distribución areal
Estas rocas afloran en un único cuerpo, en la parte central de las sierras de Copacabana, la cual es una unidad orográfica elongada en sentido meridional de aproximadamente 40 km de longitud. Hacia el N y el S, el afloramiento se haya limitado por dos zonas de milonitización (ver Milonitas Paimán y Copacabana).
Litología
Los granitoides, composicionalmente monzogranitos y granodioritas con deformación variable, son predominantes y las variedades porfíricas dominan sobre las equigranulares. Esta textura está determinada por fenocristales de microclino algo pertitítico, cuyas dimensiones varían entre 1 y 10 cm, desarrollados en una mesostasis de grano grueso, de color gris blanquecino a rosado, de hábito prismático y desarrollo poiquilítico. La matriz está compuesta de cuarzo, plagioclasa y microclino, además de biotita, muscovita, titanita, circón, epidoto y apatita. La plagioclasa constituye entre 30 y 40 %, le siguen en orden de abundancia cuarzo (30 al 45 %) y microclino (10 al 40 %. Las facies equigranulares son de grano grueso y características texturales y mineralógicas similares a la mesostasis de las rocas porfíricas descriptas. Las dioritas están subordinadas arealmente a los granitoides, mostrando interrelaciones con éstos.
Génesis y ambiente de emplazamiento tectónico
Desde el punto de vista geoquímico las rocas tienen una tendencia calcoalcalina normal. El alto contenido de potasio de los granitoides porfíricos, junto a índices de aluminosidad que varían entre 0,7 y 1,4, revelan una importante influencia cortical. Los diagramas de interpretación tectónica de Pearce et al. (1984), indican para estas rocas un ambiente de emplazamiento transicional entre sincolisión (Syn- COLG), intraplaca (WPG) y arco volcánico (VAG). La presencia de relictos de roca de caja metamórfica de bajo grado, con fenómenos de metamorfismo de contacto que desarrolla cordierita y andalusita, sumada a venas cuarcíferas con wolframita, son indicios de emplazamiento somero, en zonas con presiones inferiores a 3 Kbar. Sus caracteres son de transición hacia los típicos de las Sierras Pampeanas Orientales.
Relaciones estratigráficas
La caja de estas rocas está constituida por metamorfitas representadas por esquistos biotíticos epidóticos de mediano grado, que afloran esporádicamente en el extremo NE y a lo largo de la ladera occidental de la sierra. Si bien el grado de metamorfismo de los granitoides es variable, se ha separado dentro de los mismos a las rocas con máxima deformación, que han sido agrupadas en la unidad Milonitas Paimán y Copacabana por lo que el contacto entre ambas unidades no es neto, sino de tipo transicional, interpretándose al granito como protolito de estas rocas metamórficas, a diferencia de las antes descriptas, que son más antiguas y actuaron como encajantes.
Edad y correlaciones
Sobre la base de similitudes mineralógicas, petrográficas, continuidad de fábrica y ambiente de emplazamiento, se considera a esta unidad equivalente a la Formación Paimán. Para esta última, Pérez y Kawashita (1992) reportaron edades de 459 Ma y 450 Ma, obtenidas por el método Rb/Sr. Puede decirse que ambos granitos muestran rasgos de transición entre los típicos del Sistema de Famatina y los de las Sierras Pampeanas: la presencia de magmatismo básico es todavía una constante, aunque también se hacen notables las características porfíricas que en el resto del Sistema de Famatina están prácticamente ausentes. Debido a que éste, es un trabajo de recopilación y por lo tanto no se han llevado a cabo estudios específicos, se mantiene la edad ordovícico-silúrica asignada a estos granitoides famatinianos por Rapela et al. (1999).
Formación Paimán
Antecedentes
La denominación Formación Paimán fue propuesta por Turner (1962) para señalar un granito porfírico que constituye el flanco oriental de la sierra de Velasco y gran parte de la sierra de Paimán. El mismo autor, dentro de la Hoja Geológica 15d- Famatina (Turner, 1971) hizo una detallada descripción de las diferentes litologías que constituyen esta última sierra. Recientemente, trabajos petrológicos y geoquímicos, llevados a cabo por Durand et al. (1991), Lorenc y Pérez (1987), Lorenc (1990), Pérez (1988, 1991), Pérez y Kawashita (1992) y Toselli et al. (1994), cubren aspectos particulares de la geología de la sierra de Paimán.
Distribución areal
La Formación Paimán compone la mayor parte de las rocas aflorantes en la sierra homónima, en el sector sudeste de la comarca. El afloramiento tiene rumbo submeridiano, alcanzando su ancho máximo en el extremo norte de la sierra. Se extiende desde el río de Las Campanas, al norte, hasta más allá de los límites sur y este de la Hoja. Los afloramientos están marginados en la mayoría de los casos por coberturas cuaternarias, mientras que hacia el oeste, en el faldeo occidental del filo Ramblones, una falla actúa limitando los afloramientos.
Litología
En la sierra de Paimán afloran dominantemente granodioritas y monzogranitos porfiroides de grano grueso y colores grises a rosados, con porcentajes de fenocristales que oscilan entre 4 y 26%, compuestos por microclino y plagioclasa, de hasta 5 cm de largo por 2 de ancho, en una masa constituida esencialmente por cuarzo y biotita, en cristales de hasta 1 centímetro. Las tonalitas, en proporción subordinada, son biotítico-hornblendíferas y de grano medio. Los fenocristales de plagioclasa se observan, en algunos casos, homogéneos y en otros, con un núcleo alterado y zonación concéntrica, rodeados de un borde más sódico. El microclino suele presentarse con un borde de plagioclasa albítica. Son comunes los desarrollos de simplectitas de biotita-cuarzo, muscovita-cuarzo y cuarzo-plagioclasa (mirmequitas), en los contactos entre granos de microclino y plagioclasa, con engolfamientos hacia el feldespato potásico. Las pegmatitas están formadas por cuarzo, micas, feldespatos y turmalina. Los gabros conforman los núcleos de los plutones de la zona de Campanas, rodeados por dioritas, con frecuente epidotización de minerales opacos, como óxidos de Fe y Ti, que gradan hacia afuera a tonalitas, granodioritas y granitos. Al sur, en el sector de cerro Anguinán, son comunes los diques compuestos, formados por aplitas granodioríticas y dioritas cuarcíferas.
En el granito, los enclaves ígneos máficos son de morfología variable, con predominio de los de formas redondeadas y alargadas. Los de aspecto metamórfico típico son raros. Los enclaves dobles (aplíticos- granodioríticos) y los que tienen fenocristales, dispersos en el granito como los asociados a las rocas máficas, son frecuentes, lo mismo que la ocurrencia de bordes de enfriamiento. Relaciones estratigráficas La Formación Paimán está intruida en rocas metamórficas de bajo a muy bajo grado, asignadas a la Formación Negro Peinado (en el área de estudio, el contacto entre ambas unidades es siempre de tipo tectónico). Sobre el granito, se asientan en discordancia sedimentitas continentales del Carbonífero, correspondientes a la Formación Agua Colorada, que en la Hoja Tinogasta afloran en la zona de cuesta de La Aguadita.
Hacia el oeste, en la vertiente occidental del filo Ramblones, una falla limita al granito y coloca sobre el mismo a sedimentitas terciarias asignadas a la Formación El Durazno. Estructura y ambiente tectónico de emplazamiento El emplazamiento del granito se produjo en niveles altos de la corteza, evidenciado por la existencia de texturas granofíricas o subvolcánicas en general, por los vestigios de cubierta metamórfica de bajo grado y por cornubianitas de andalusita y cordierita. La proyección de los datos químicos de las rocas de la sierra de Paimán en el diagrama AFM cae en el campo calcoalcalino; asimismo, todos los integrantes del complejo ígneo muestran caracteres meta a peraluminosos. Diversas evidencias geoquímicas indican que la cristalización fraccionada fue el proceso dominante durante la diferenciación. Los diagramas de interpretación tectónica de Pearce et al. (1984), indican caracteres dominantemente de arco volcánico (VAG).
Edad y correlación
Hasta el momento, no se han podido obtener edades ciertas de la cristalización de los granitoides y de las rocas básicas, ya que las edades K/Ar de varios autores reflejan esencialmente edades de enfriamiento o de deformación cataclástica. Recientemente, Pérez y Kawashita (1992) obtuvieron isocronas de referencia de Rb/Sr, cuyas relaciones iniciales fueron logradas a partir de datos K/Ar, para la Formación Paimán, de 450 Ma, y para las rocas máficas del extremo norte de la sierra, de 459±29 Ma. El principal control estratigráfico de la edad de la intrusión está dado por la flora westfaliana de los sedimentos que suprayacen en discordancia al granito y que se habría desarrollado entre los 315 y 296 Ma. En el presente trabajo, se asigna una edad ordovícico- silúrica a estos granitoides famatinianos de acuerdo con Rapela et al. (1999). Esta unidad se correlaciona con el Granito Copacabana, debido lo expuesto en la descripción de dicha unidad. A su vez, Turner (1971) agrupó dentro de la Formación Paimán tanto a las rocas graníticas que afloran en la sierra de Paimán como a las que afloran en la sierra de Velasco.
Formación Ñuñorco
Está integrada por una serie de plutonitas que constituyen el cuerpo principal de la sierra de Famatina y continúan hacia el sur en las sierras de Sañogasta y Vilgo. Los Granitoides se hallan intruidos por diques de lamprófiros, levemente más jóvenes, que son incluidos en la unidad y descriptos como Facies hipabisal.
Granitoides
Antecedentes
Stelzner (1885) realizó las primeras observaciones geológicas en la sierra de Famatina y otorgó edad post silúrica a las rocas graníticas aflorantes. Bodenbender (1922a, b) describió detalladamente los caracteres litológicos de estas rocas, a las que denominó Rocas eruptivas, y les asignó edad post ordovícica. El nombre formacional actual fue creado por Turner (1962), para denominar a las rocas graníticas que afloran en el Sistema de Famatina, y que se corresponden con las Rocas Eruptivas, Formación Guacachico y parte de la Formación Narváez, nombres anteriores utilizados por el mismo autor, como así también con la Formación Sañogasta de Fidalgo (1968).
En trabajos más recientes se hicieron estudios radimétricos para determinar la edad de los granitos (McBride, 1972; Villar Fabre et al., 1973; Toselli, G., 1978; González et al., 1985). El quimismo de esta unidad fue analizado por Toselli et al. (1996a).
Distribución areal
Estas plutonitas constituyen el núcleo central y área más encumbrada del Sistema de Famatina. En la zona de Tinogasta los afloramientos se disponen con rumbo meridional, distinguiéndose dos sectores con importante desarrollo de los mismos. En el sector austral se encuentra el mayor afloramiento de esta unidad, hasta el Morro de Las Planchadas, hacia el norte. Asomos menores se hallan en la ladera oriental de los Nevados de Famatina, entre los cerros Overo y Pelado; también aflora más al este, en la zona de cerro Ñuñorco y en la bajada hacia el río Amarillo, al oeste del poblado de Famatina.
En el sector septentrional se distinguen tres cuerpos mayores, de desarrollo meridional. El más occidental se encuentra en la zona de la pampa de Las Vetas por el norte; el segundo se despliega en el pie de la vertiente occidental del cerro Negro de Rodríguez y el más oriental está ubicado entre el portezuelo del Abra por el oeste y el río de Rodríguez por el este. Junto a estos tres cuerpos mayores existen afloramientos menores entre El Chuscho y El Peñón y otros cercanos a la mina Alumbrera.
Litología
Las especies dominantes son granodioritas y monzogranitos biotíticos, de grano medio a grueso. Las tonalitas, con anfíbol y biotita, constituyen siempre cuerpos menores. En muestra de mano, las granodioritas y monzogranitos poseen color rosado claro y están formadas por feldespato potásico (dominante), cuarzo, plagioclasa y minerales máficos (hornblenda y biotita). Las tonalitas tienen color gris verdoso y se componen de cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y minerales máficos (hornblenda y diópsido). Como variedades petrográficas subordinadas se han descripto granitos aplíticos y microgranodioritas, aflorantes en la Loma Colorada, al oeste de Carrizal (Turner, 1971). Según Rapela et al. (1999), la facies dominante es un monzogranito biotítico, sin muscovita primaria, que se hace transicional a granodioritas equigranulares. Villar Fabre et al. (1973) indicaron que un rasgo característico es la ausencia de pegmatitas y la presencia de pórfidos graníticos y de diques de lamprófiros.
Relaciones estratigráficas
Los granitoides son claramente intrusivos en las pizarras y filitas de la Formación Negro Peinado, formando bordes con metamorfismo de contacto que da lugar a la formación de cornubianitas cordieríticas, esporádicamente granatíferas. Este metamorfismo también se desarrolla, aunque con menor extensión, sobre la Formación Volcancito. El contacto entre las formaciones Suri y Portezuelo de Las Minitas y los granitoides es tectónico en la mayoría de los casos, aunque se han descripto relaciones de intrusión (“interdigitaciones”) de los granitoides dentro de estas formaciones. Las formaciones Agua Colorada y Patquía-de La Cuesta, de edades carbonífero-pérmicas, suprayacen en discordancia a los granitoides.
Además de las relaciones arriba citadas, existen contactos tectónicos entre los granitoides y el Granitoides Cerro Toro y las formaciones Negro Peinado, Patquía-de La Cuesta, Vinchina, Costa de Reyes, Toro Negro y Agua Colorada.
Quimismo, génesis y ambiente de emplazamiento tectónico
La suma de particularidades y relaciones geológicas que presenta, indican para este granitoide una profundidad de generación epizonal, seguida de una fase de deformación tectónica, que otorga el carácter cataclástico al intrusivo y que permite la posterior intrusión de diques (ver facies hipabisales) (Toselli et al., 1996b). Los análisis químicos (Toselli et al., 1996a) han determinado la afinidad típicamente calcoalcalina de los plutones (según el diagrama AFM) y de acuerdo al diagrama de Shand (1927) se proyectan en los campos meta- a peraluminosos. Los diagramas de Harker indican una variación en el contenido de SiO2 de entre 62 y 77%, con correlaciones negativas para FeO, MgO, CaO y TiO2 y Sr y positiva para el K2O y Rb. El contenido total de álcalis, Na2O y Ba es errático. Las curvas de variación de tierras raras en las tres variedades intrusivas (granitos, granodioritas y tonalitas) muestran claramente el enriquecimiento en la fracción liviana y una anomalía de Eu bien definida. Estos datos, junto a los caracteres mineralógicos y petrográficos, revelan para las plutonitas un ambiente de emplazamiento relacionado a un borde continental activo.
Por su parte Toselli et al. (1993), de acuerdo con los diagramas de discriminación tectónica sobre la base de elementos traza LIL y HFS, indicaron que la gran mayoría de las rocas graníticas del Sistema de Famatina se ubican en el campo de los granitos de arco volcánico, con algunas transiciones a los granitos de intraplaca.
Edad y correlación
De las relaciones estratigráficas se desprende que el contacto intrusivo existente entre las plutonitas y la Formación Suri, con contenido fósil de edad llanvirniana, determina la edad mínima de aquéllas, mientras que su edad máxima pre-carbonífera está determinada por la depositación en discordancia de las secuencias del Paleozoico superior de la Cuenca Paganzo. Con respecto a los datos radimétricos, una datación K/Ar del granito da una edad de 449 Ma (McBride, 1972).
Otra datacion K/Ar, realizada en la zona de metamorfismo de contacto desarrollado por la intrusión, otorga un valor de 425±15 Ma (Toselli, 1978). González et al. (1985) obtuvieron edades K/ Ar comprendidas entre 449 Ma y 398 Ma (Ordovícico superior a Devónico inferior). Un dique lamprofírico intrusivo en la Formación Negro Peinado dio 414±15 Ma (Toselli, 1978). Por su parte Rapela et al. (1992) indicaron que los granitoides predominantes en el Sistema de Famatina tienen edades comprendidas entre 460 y 410 Ma (Ordovícico medio a Devónico inferior). Por lo expresado hasta aquí, las rocas pertenecientes a la Formación Ñuñorco se asignan al ordovícico medio.
Facies hipabisal
Diques basálticos hornblendífero-biotíticos (apinitas) (¨lamprófiros¨), diques granodioríticos, graníticos, dacíticos y aplíticos
Antecedentes
La primera mención de la existencia de diques de lamprófiros, en el Sistema de Famatina fue hecha por Bodenbender (1916), quien describió en varias localidades la petrografía, composición mineralógica y textura. De Alba (1954) trató sumariamente a las rocas filonianas que atraviesan el granito. Filardo (1958) y Miranda (1958) se refirieron principalmente a las características estructurales de las rocas lamprofíricas. Turner (1960, 1964, 1971) reseñó las facies hipabisales emplazadas en el granito, agrupándolas bajo el nombre de “rocas de dique”. Villar Fabre et al. (1973) examinaron detalladamente la posición y petrografía de estos cuerpos. Mannheim (1988, 1993) realizó un completo estudio de la génesis de estas rocas eopaleozoicas, basándose en numerosos análisis geoquímicos. Recientemente Toselli et al. (1996b) analizaron la petrografía, geoquímica, tectónica y petrogénesis de los diques.
Distribución areal
Los diques eopaleozoicos de diversa composición están ampliamente distribuidos en el área oriental de la Hoja. Su longitud oscila entre los 2 y 3 km y sus espesores entre 0,2 y 100 metros. Se presentan con dos orientaciones preferenciales, una concordante con el rumbo NNO-SSE de la foliación de las rocas metamórficas encajantes (Formación Negro Peinado) y otra con rumbo N 60º E.
Litología
Estas rocas presentan un notable carácter bimodal ácido-básico (Mannheim, 1993), siendo las félsicas claramente dominantes. La íntima asociación de magmas básicos y graníticos (diques compuestos y zonas de mezcla de magmas) con contactos transicionales entre ambas variedades indican la intrusión simultánea de los dos tipos de magmas con diferente viscosidad. Una parte de los diques básicos discordantes ordovícicos son basaltos piroxénicos, pero la mayoría se compone de basaltos hornbléndicos y hornbléndico-biotíticos descriptos generalmente como lamprófiros calcoalcalinos (espessartitas y kersantitas respectivamente) (Mannheim, 1993). Están ampliamente difundidos en el ambiente granítico hospedante, con espesores que varían entre los 20 y 25 centímetros y son de color verde oscuro, grano fino y tienen textura porfírica. El subgrupo de las espessartitas está formado por hornblenda y plagioclasa, con poco cuarzo y biotita, mientras que el de las kersantitas está constituido por hornblenda, biotita, plagioclasa y cuarzo. Otros minerales presentes son clorita, epidoto, titanita, opacos y carbonatos
Los contenidos de tierras raras (total) de los basaltos hornbléndicos y hornbléndico-biotíticos, con un promedio de 70 ppm, contradicen la hipótesis de un magma lamprofírico primario, pues un magma lamprofírico ss (como son las kimberlitas) presenta concentraciones muy altas (250-1000 ppm) de tierras raras totales (Mannheim, 1993). En cambio, estos equivalentes hidratados cogenéticos de rocas básicas anhidras se conocen con el nombre genérico de apinitas e incluyen tanto a las espessartitas como a las kersantitas. En el caso de los diques de composiciones intermedias y ácidas, existe una relación textural y composicional de éstos con los plutones de los cuales se derivan. De las zonas marginales de composición tonalítica a granodiorítica, se originan los diques granodioríticos y dacíticos, que presentan colores entre pardo y rosado claro. Las texturas son porifíricas, con fenocristales de cuarzo, ortosa, plagioclasa (oligoclasa- andesina) y un mineral máfico alterado no determinado, en el caso de los granodioríticos, y cuarzo, plagioclasa y mica, en el caso de los dacíticos, englobados por un material intersticial cristalino de grano medio.
Los diques graníticos, también descriptos en la literatura como “cuarcíferos”, suelen atravesar la masa granítica, muestran colores gris oscuro a pardo morado y se componen de fenocristales de cuarzo y feldespato, en una pasta con textura gruesa. Los diques aplíticos descriptos por Turner (1971) en la quebrada de Faltriquera y en el portezuelo de Santa Rosa son de color amarillento claro, con escasos fenocristales de cuarzo y plagioclasa (albita), en una pasta microgranular.
Relaciones estratigráficas
Los diques intruyen a las formaciones Negro Peinado y Ñuñorco (granitoides), aunque los diques basálticos atraviesan a los plutones con contactos netos o transicionales, lo que indica que la intrusión de estos diques se produjo en un momento en que el granito no se hallaba completamente consolidado. En ninguna parte se observa el paso de los mismos hacia las formaciones sedimentarias más jóvenes que la intrusión granítica. Algunos de los diques aparecen alojados en los bordes de las grandes masas graníticas, rellenando fracturas marginales producto del enfriamiento, mientras que otros cortan las partes interiores de las masas graníticas o de las rocas metamórficas encajantes.
Génesis y ambiente de emplazamiento tectónico
Las volcanitas discordantes del Ordovícico presentan características geoquímicas que permiten clasificarlas como productos de magmas calcoalcalinos, mientras que algunos de los diques básicos más jóvenes (probablemente devónicos), revelan afinidades de interplaca (Mannheim, 1993). Los basaltos piroxénicos, minoritarios, de edad ordovícica en todos los casos, son equivalentes “no hidratados” de los basaltos apiníticos o “hidratados” de la misma edad, sobre la base de investigaciones geoquímicas. Todos los basaltos ordovícicos del Famatina presentan enriquecimiento en LIL (large ion lithophile elements, Sr hasta Th) y tierras raras livianas respecto al MORB, lo que prueba que existió aporte de fluidos hidratados por fusión parcial de la placa subductada hacia la cuña astenosférica. Los basaltos más jóvenes (devónicos?) tienen el mismo enriquecimiento que los anteriores en LIL, aunque el enriquecimiento en tierras raras livianas es todavía mayor, lo que prueba caracteres de subducción e interplaca sobrepuestos. Estas particularidades señalan la formación de todos los basaltos en un borde continental activo, con corteza continental más engrosada en el caso de los devónicos (Mannheim, 1993). Las altas relaciones 87Sr/86Sr de 0,707 a 0,7095 respecto al MORB de los basaltos ordovícicos se deben probablemente a la presencia de sedimentos subductados, y no a procesos de hibridización o asimilación durante el ascenso del magma o a procesos de alteración post magmática. Las volcanitas intermedias a ácidas del Ordovícico muestran en diversos diagramas bivariantes características geoquímicas de un arco magmático en situación compresiva, con tendencia sincolisional, también apoyada por los altos contenidos de Rb. Las altas relaciones 87Sr/86Sr (> 0,720) y atributos peraluminosos (composiciones corindón-normativas) son típicos para magmas anatécticos corticales tipo S (Mannheim, 1993).
Edad y correlación
La mayoría de los diques basálticos que atraviesan los plutones con contactos netos tienen caracteres geoquímicos idénticos a los de contactos transicionales y pertenecen por lo tanto al mismo ciclo magmático. De este modo, tienen una edad levemente más joven que la del plutón.
Mannheim (1993) propuso que otro grupo de basaltos son correlacionables, sobre la base de sus propiedades geoquímicas, con el leucogranito de las Trancas, de probada edad devónica, por lo que asigna esta edad a la unidad. Villar Fabre et al. (1973) obtuvieron una datación K/Ar de 395±20 Ma. Toselli (1978) mencionó una edad de 414±15 Ma para un dique lamprofírico que intruye a la Formación Negro Peinado. Teniendo en cuenta los antecedentes arriba citados, en este trabajo se asigna a estas rocas una edad silúrico-devónica inferior.
Milonitas Paimán y Copacabana y Rocas miloníticas en zonas de cizalla TIPA
Antecedentes
La existencia de fajas de rocas con metamorfismo dinámico en el basamento es conocida desde hace casi medio siglo. González Bonorino (1950a, b) y otros autores posteriormente, trataron de explicar localmente los fenómenos que los produjeron. Luego, Caminos (1979) y Aceñolaza y Toselli (1981) indicaron que la milonitización tiene características regionales. En la actualidad se sabe que la misma se extiende en fajas de rumbo submeridiano, a lo largo de 1200 km, desde el sur de Bolivia hasta la provincia de San Luis afectando rocas pre-carboníferas ó del basamento ígneo-metamórfico (Durand y López, 1996). Recientemente, diversos autores (ver Durand y López 1996: 311) han permitido ampliar de manera notable el conocimiento de estas zonas de deformación dúctil del Sistema de Famatina, tanto en sus aspectos genéticos y descriptivos como en lo referido a su significado geotectónico.
Distribución areal
En el extremo NE de la sierra de Paimán hay delgadas fajas de rocas cataclásticas pero éstas se vinculan con el fallamiento andino. La faja milonítica propiamente dicha es estrecha, extendiéndose con rumbo NNO-SSE, desde la latitud de Chañarmuyo, bordeando la sierra, hasta Loma Bola. También se encuentra, aunque menos desarrollada, en el flanco occidental de la sierra, en las proximidades de Angulos y, fuera del área de estudio, al N del poblado de Famatina (Durand y López, 1996). En la sierra de Copacabana las milonitas ocupan los sectores N y S, separados entre sí por el Granito Copacabana, con el que muestran contactos transicionales.
La zona de La Horqueta se extiende desde la quebrada del mismo nombre, a la latitud de Chilecito, hasta el faldeo oriental de la sierra, próximo a Talamuyuna y hacia el norte continúa en la sierra de Paimán, con muy buenos afloramientos en la quebrada de Capayán. Hacia el extremo sur de la sierra de Velasco se reconocen las fajas denominadas Tudcún y Paluqui.
Litología
Sierra de Paimán
Según Durand y López (1996), los granitoides deformados son porfíricos, con tonalidades rosadas y grises, a veces con enclaves aplíticos y otras veces elongados en el sentido de la foliación. Mesoscópicamente la deformación se evidencia por la presencia de fenocristales rotados, bandas micáceas flexuradas y reducción del tamaño de grano. En la zona de la quebrada de Capayán las metamorfitas están compuestas por esquistos miloníticos, blastomilonitas, gneises miloníticos y delgadas bandas de pseudotaquilitas. López y Toselli (1993) describieron al microscopio a estas rocas como integradas por fenoblastos de cuarzo muy deformados, con sombras de presión y fragmentación en los bordes; también observaron cuarzo sigmoidal, con texturas de tracción y desgarro y típicas bandas de deformación. Los porfiroblastos de plagioclasa tienen formas redondeadas y maclas deformadas y flexionadas. Las láminas de muscovita y biotita circundan a los feldespatos y al cuarzo, confiriéndole a la roca típica textura de fluxión.
Sierra de Copacabana
Los granitoides que constituyen la unidad descripta como Granito Copacabana están afectados por deformación de intensidad variable (sin llegar al desarrollo de facies cataclásticas como en el caso de la sierra de Paimán) que le otorga al conjunto foliación milonítica. Observaciones meso y microscópicas, realizadas por Durand y López (1996), muestran claros indicios de esfuerzos de cizalla destacados por: reducción del tamaño de grano, láminas de mica flexuradas y sigmoides con orientación preferencial y fenocristales de feldespato fracturados y rotados con típicas estructuras sigma y delta. Los mismos autores citaron que, al microscopio, es posible advertir texturas de fluxión dadas por la orientación de las micas, micas fish y con pliegues kink. Dentro de las texturas deformacionales predominan aquellas de carácter plástico, como plagioclasas con maclado difuso y microclino con maclado anómalo. También se reconocen estructuras deformacionales frágiles, como granulación de cuarzo; la poligonización y la textura mortero son frecuentes en este mineral. Estas rocas, según la clasificación de Higgins (1971), se denominan protomilonitas y milonitas.
Relaciones estratigráficas
Las rocas miloníticas que constituyen el flanco oriental de la sierra de Paimán y los extremos N y S de la sierra de Copacabana se hallan íntimamente relacionadas con el basamento ígneo-metamórfico a partir del cual se generaron, observándose generalmente transiciones graduales entre ambas, mientras que en otros casos dicho contacto es de tipo tectónico. Las milonitas se encuentran, por sectores, suprayacidas por las sedimentitas del Carbonífero, las cuales se hallan en todos los casos sin deformar.
Estructura
La foliación milonítica en las dos áreas consideradas tienen rumbo variable de NNO-SSE a NOSE, con inclinaciones elevadas al NE o SO (70º). Los diversos indicadores señalarían un movimiento de cabalgamiento hacia el NO dominante. Se ha podido comprobar que existe una componente de rumbo, de menor importancia con respecto a la del cabalgamiento.
Interpretación genética
Según Durand y López (1996), la milonitización se habría producido en la zona de transición entre los regímenes elástico-friccional y cuasiplástico, con profundidades del orden de 10 a 15 km, en algunos casos mayores, lo que correspondería a la epizona inferior y la mesozona superior (facies esquistos verdes). Debido a la extensión regional de la milonitización y considerando que en otros sectores de las Sierras Pampeanas se encuentran zonas similares, tanto en edad como en comportamiento de indicadores cinemáticos, se interpreta el suceso como generado durante fenómenos colisionales relacionados con la orogenia Chánica (Durand y López, 1996). La deformación dúctil que se observa en el flanco oriental del Sistema de Famatina es sólo parte de un evento de magnitud regional que afecta, con características similares, a rocas de basamento desde el borde de la Puna y la Cordillera Oriental, pasando por gran parte de las Sierras Pampeanas, a lo largo de una faja de 1200 km de extensión. La deformación sería producto de la colisión entre el cratón gondwánico y un terreno alóctono acrecionado en el borde occidental de la plataforma sudamericana (Durand y López, 1996).
Edad
Durand y López (1996) mencionaron que el proceso de milonitización se halla acotado por las relaciones de campo y las dataciones radimétricas de los granitoides. Sedimentitas carboníferas no deformadas que sobreyacen a las milonitas, indican la edad mínima de la deformación. La edad máxima estaría dada por el momento en que finaliza la cristalización de los granitoides, cuyo acontecimiento magmático principal se ubica entre los 410 Ma y 455 Ma, ya que la milonitización se habría producido estando los granitos completamente cristalizados. Si, además, se tiene en cuenta que el leucogranito de Potrerillos (norte de Paimán), del Devónico medio, no presenta deformación, el episodio deformativo habría ocurrido entre el Silúrico y el Devónico inferior. Los mismos autores destacaron que se puede establecer una secuencia pre y post deformacional, la que comenzaría con la intrusión de los granitos porfíricos en las sedimentitas metamorfizadas, seguido de los fenómenos que produjeron su deformación, y por último la intrusión de pequeños cuerpos como el leucogranito de Potrerillos, no deformado. Por lo tanto, en el presente trabajo se asigna a esta unidad una edad silúrico-devónica de acuerdo al criterio de Durand y López (1996).
La edad de las milonitas está acotada entre el Ordovícico inferior (edad de los granitoides afectados por la deformación) y el Carbonífero inferior (edad de granitos post-tectónicos que truncan las fajas), aproximadamente entre 480 y 350 Ma. Una datación realizada por Höckenreiner et al. (2003) de una roca de la faja de cizalla TIPA situada en la sierra de Copacabana, dio 402+2 Ma, que corresponde al Devónico inferior alto.
Formación La Ojota
Antecedentes
Turner (1962, 1964, 1967) citó la presencia de diques de andesitas, diabasas y lamprófiros emplazados en sedimentitas, volcanitas y plutonitas integrantes de las formaciones pre-silúricas en las sierras del Sistema de Famatina.
La denominación formacional fue propuesta por Maisonave (1972) para distinguir una asociación de rocas de composición gábrica y diorítica de emplazamiento hipabisal, incluyéndose dentro del mismo ciclo magmático filones lamprofíricos y pequeños stocks gábricos. Mannheim (1993) realizó un estudio de los aspectos analíticos y genéticos de estas unidades separando: a) un volcanismo sinsedimentario concordante, ácido a intermedio, con predominio de miembros félsicos piroclásticos (Tremadociano- Llanvirniano) y b) un volcanismo discordante sin a post plutónico compuesto por diques que atraviesan los granitoides y las series volcano-sedimentarias plegadas. Este último sería el que corresponde a la Formación La Ojota.
Distribución areal
Las rocas de esta formación se distribuyen irregularmente en las serranías que cierran por el N al bolsón de Jagüé y al Valle Hermoso. En el ámbito de las Sierras Pampeanas se hallan en la sierra del Toro Negro y en la falda de los cerros Cuminchango. Dentro del Sistema de Famatina aparecen en la sierra homónima y en el cerro Negro de Rodríguez.
Litología
Las descripciones petrográficas que siguen se basan principalmente en los trabajos de Mannheim y Miller (1996) y de Maisonave (1979). Los filones basálticos, de grano fino, tienen 2 a 3 metros de potencia. A ojo desnudo se observan fenocristales de feldespato en una matriz gris verdosa. El estudio al microscopio revela que se trata de basaltos con piroxeno y basaltos con hornblenda o con hornblenda-biotita. La textura es intersertal con fenocristales de clinopiroxeno glomerofírico y escasas tablas de plagioclasa. Los basaltos con hornblenda y hornblenda-biotita corresponden a rocas básicas hidratadas. Habían sido considerados como lamprófiros calcoalcalinos (espessartitas, kersantitas). Son porfíricos, con fenocristales de hornblendas hipidiomorfas a idiomorfas y de plagioclasa, en una matriz fina. Los diques de pórfido gábrico tienen 50 a 100 metros de espesor. En su composición mineralógica intervienen: olivina, piroxeno, plagioclasa, cuarzo, clorita, serpentina, epidoto/clinozoisita, sericita, biotita, apatita y minerales opacos. Los fenocristales son de olivina, clinopiroxeno y plagioclasa en una pasta intersertal de plagioclasa y clinopiroxeno. También se observaron algunos gabros con textura hipidiomórfica de grano medio en la sierra del Sistema de Famatina. Las andesitas basálticas poseen fenocristales de plagioclasa, la que también aparece en cristales pequeños en la matriz. Los minerales máficos son clinopiroxeno u hornblenda y biotita. Las andesitas cuarcíferas, escasas, tienen fenocristales félsicos (agregados de cuarzo y feldespato) milimétricos en una matriz masiva verde oscura. Riodacitas y riolitas forman filones y stocks discordantes, los fenocristales y microlitos de la matriz se componen de cuarzo, plagioclasa y ortosa. La biotita es el mineral máfico más frecuente.
Relaciones estratigráficas
Los diques aparecen intruyendo a la Formación Espinal del Edicariano, a sedimentitas ordovícicas asignadas a las formaciones Suri, Río Bonete y Las Planchadas y a los granitoides famatinianos (Formación Ñuñorco).
Génesis y ambiente tectónico
Sobre la base de estudios geoquímicos, Mannheim (1993) destacó que los basaltos más jóvenes (devónicos?) del Sistema de Famatina, que en el presente trabajo se correlacionan con la Formación La Ojota, presentan una componente de subducción con claro enriquecimiento en LIL (large ion lithophile elements, Sr hasta Th) así como la depresión de Nb característica para magmas relacionados a subducción. También tienen una componente de intraplaca en la cual los HFS (high field strength elements) y las tierras raras livianas desde Nb hasta Ti aparecen enriquecidas respecto al MORB. Estas características conjuntas de subducción e interplaca indican la formación de los basaltos en un borde continental activo con corteza continental potente y una litosfera subcontinental metasomáticamente enriquecida (Pearce, 1983). Según el modelo geodinámico propuesto por Mannheim (1993), en el Devónico finaliza la colisión arco-continente y el Sistema de Famatina queda acrecionado al borde occidental del Gondwana. La continuación de la subducción origina entonces la intrusión de basaltos, con características geoquímicas de intraplaca en el borde occidental del Sistema de Famatina.
Edad y correlación
Maisonave (1979) asignó esta unidad al Silúrico inferior por sus relaciones estratigráficas. Mannheim (1993) mencionó que los diques basálticos que atraviesan al granitoide de la Formación Ñuñorco tienen, en unos casos, contactos netos y en otros contactos transicionales. Dado que existen dataciones de los granitos, se puede asignar una edad ordovícica superior para los basaltos con contactos transicionales y una edad algo menor para aquéllos con contactos netos. Por otro lado, los leucogranitos de la sierra de Paimán (Granito Potrerillos) tienen una edad devónica y se correlacionan con el granito de Las Trancas (Pérez y Kawashita, 1992). A su vez, el leucogranito de Las Trancas y parte de los basaltos discordantes tienen características geoquímicas de intraplaca y por ello un ambiente geotectónico similar. Debido a esto, Mannheim (1993) otorgó a estos basaltos (a los cuales en este trabajo se incluyen en la Formación La Ojota) una edad devónica con dudas. Por otro lado, Toselli et al. (1996a) destacaron que el magmatismo del Sistema de Famatina habría tenido lugar entre los 449 Ma y 459 Ma (quedan incluidas las fases Guandacol y Oclóyica), mientras que la deformación y la intrusión de diques de basaltos y lamprófiros habrían ocurrido durante la Fase Chánica entre los 319 Ma y 414 Ma. Hasta tanto se tengan datos más concretos, se asigna esta unidad, con reservas, al Devónico de acuerdo a lo propuesto por Mannheim (1993).
CONFIGURACION REGIONAL DE LAS FAJAS MAGMATICAS FAMATINIANAS
In these belts, granitoids can be grouped in three zones: Western, Intermediate and Eastern zones.
This zone is represented by the Cerro Toro, Cerro Blanco and San Agustín plutons, constituted by acid and basic rocks, with marked interaction between them. The equigranular, fine to coarse-grained, dominant tonalites, are associated to gabbros, granodiorites and granites, with hornblende, biotite and epidote. The granitoids are of calc-alkalic, meta- to peraluminous tendency (ASI = 0.8 -1.15) , while diorites and gabbros are tholeitic. A Rb- Sr isochron yielded an age of 456 ± 14 Ma for the Cerro Toro granite with r0= 0.70967. Rapela et al. (1999, 2001) determined for a hornblende-biotite gabbro, a U-Pb SHRIMP age (zircon) of 468 ± 3 Ma. and in a hornblende gabbro from the Sierra de Valle Fértil, an age of 486 ± 8 Ma.
In this zone, we include the El Peñón pink granite of the Sierra de Umango (Varela et al., 2000), finely foliated with biotite, quartz, potassic feldspar and plagioclase, and with a Rb-Sr age of 469 ± 9 Ma. (r0=0.7110); as well as the Arenoso granite (Pontoriero et al., 2001), from Sierra de la Huerta, constituted by small monzogranite outcrops, with microcline, quartz and oligoclase, rare biotite and muscovite, besides garnet, apatite, allanite, opaques and epidote.
They present calc-alkalic
characteristics with ASI = 1- 1.08, which pose them as of volcanic arc. They
have a wall rock with an age of 488 ±2.2 Ma.
Intermediate Zone. Incluye la mayor parte del Famatina
This band is integrated by the Narváez, Ñuñorco, Sañogasta
and Vilgo plutons with granodioritic, granitic and tonalitic compositions, meta-
to peraluminous (ASI = 0.9 –1.2) (without primary muscovite, with biotite,
hornblende and allanite in epidote), and intrusions of lamprophyric dikes. The
epizonal emplacement is evidenced from the contact metamorphism produced in the
Negro Peinado/La Aguadita Formations (Toselli, 1975; Rossi et al., 1997).
Rapela et al. (1999) obtained in zircons from the Cerro Ñuñorco biotite
granite, a U-Pb SHRIMP age of 484 ± 5 Ma and Loske and Miller (1996) determined
and age of 459 Ma by U-Pb.
The Eastern Zone. Sector este del Famatina pero tambien partes de las Sierras de Velazco y Los Llanos, que se incluyen en las SIerras Pamapeanas
In this zone, the Fiambalá, Copacabana, Paimán,
Paganzo, southwest of Velasco and Los Llanos ranges, in association with basic
rocks, with meta- to peraluminous character (ASI = 0.9-1.4) and wall rocks vary
from gneisses to metapelites. In the Sierra de Paganzo, Saal (1993) describes
synkinematic granitoids, with age of 450 ± 7 - 456 ± 9 Ma and r0 of 0.709–
0.706. Rapela et
al. (1999)
obtained in a biotite granite from the Sierra de Chepes, U-Pb SHRIMP zircon age
of 483 ± 5 Ma and in a two-mica leucogranite, 479±4 Ma.
Tectonic
setting
Igneous
petrology and geochemistry studies indicate that the Famatina belt was formed in
an active plate setting along the early Paleozoic western Gondwana margin (Aceñolaza
and Toselli, 1984, 1986; Toselli et al., 1990; Rapela et al.,
1992; Saavedra et al., 1998; Pankhurst et al., 1998).
Geochemical studies of plutonic rocks exposed in different zones of the Famatina Range, such as Sierra de Paimán (Paimán Granitoid), Sierra de Famatina (Cerro Toro Granitoid), and Sierra de Sañogasta (Nuñorco Granitoid), indicate the roots of a roughly north-south trending magmatic arc (cf. Toselli et al., 1991, 1993, 1996; Pankhurst et al., 1998; Coira et al., 1999).
Ordovician intrusives are associated with volcanic rocks comprising the Las
Planchadas Formation and Cerro Morado Group.
Plutonic
rocks are cogenetic with volcanics and thus represent the same magmatic event
(Cisterna, 1992; Rapela et al., 1992, 1999). Contrary to what was
previously thought, the recent datings previously mentioned indicate that the
granites predate or, at the most, are coeval with the volcanism, better
explaining their cogenetic relationship. This predominantly calc-alkaline
volcanism has been suggested as the source of K-bentonites (ash-layers) embedded
in the upper section of the platform carbonates and black shales of the
Precordillera terrane to the east (Huff et al., 1998, and references therein).
However, this posses a new relationship which certainly influences the suggested tectonic setting. In Sierra de Fiambalá (western Sierras Pampeanas), the presence of Lower Ordovician deep crustal arc rocks suggests that the arc extended eastward into the western Sierras Pampeanas (cf. Grissom et al., 1991). Outcrops of this lower Paleozoic peri-Gondwanic magmatic arc extend for about 1200 km, including the northern Puna intrusives, volcanics and volcaniclastics of the so-called “Faja Eruptiva de la Puna Occidental” (Coira et al., 1982; Aceñolaza and Toselli, 1984; Breitkreuz et al., 1989; Bahlburg, 1990). More or less coeval igneous rocks exposed in Sierra de Ancasti and Sierra de Quilmes (eastern Sierras Pampeanas) point to a back-arc setting for this eastern region (Rapela et al., 1990; Quenardelle and Ramos, 1999, Rapela, 2000), whereas the Famatina Belt would represent the main arc.
While some authors considered the Famatina belt as part of the western Gondwana margin (e.g. Toselli et al., 1996; Pankhurst et al., 1998), recent studies have proposed that Famatina may represent an independent terrane (Quenardelle and Ramos, 1999; Ramos, 1999, 2000). This alternative is supported by paleomagnetic data (Conti et al., 1996, Rapalini et al., 1999) from the Las Planchadas Formation, the brachiopod fauna with strong Celtic, intra-Iapetus affinities (Benedetto, 1998), and by the recent finding of low-latitude calcareous algae in the Volcancito Formation, which casts some doubt on the authochthony of the region by the latest Cambrian-earliest Tremadocian (Astini, 2000, 2001a).
A much lower latitude position is suggested considering the predominance of carbonates in a non-volcanic setting. Recent isotope data indicate, however, that by the Early Ordovician (bracketed between ~490-470 ma; Rapela et al., 1999, 2001) large batholithic masses emplaced in a thickened continental crust with coeval trondhjemite-tonalite-granodiorite (TTG), metaluminous I-type and highly peraluminous S-type granites (Pankhurst et al., 2000).
Moreover, Sr- and Nd isotopic data and trace element analysis
suggest that apart from minor TTG plutons of astenospheric origin, the rest of
the magmas were largely derived from melting of a thickened Proterozoic
crust lithospheric crust section. The S-type granites in turn show a strongly
similar isotopic and inherited zircon pattern derived from Cambrian supracrustal
metasedimentary rocks deposited during the Pampean cycle and apparently derived
from them by anatexis, suggesting crustal recycling on an active continental
margin along western Gondwana (Pankhurst et al., 2000, Rapela et al.,
2001).
Although
there is agreement on the active plate margin emplacement of the Famatina Basin,
doubts still persist regarding its more precise tectonic setting. Earlier
studies suggested that the Famatina Range represents a volcanic island arc (Aceñolaza
and Toselli, 1984, 1988). Subsequently, Mannheim (1993b) further developed this
model and interpreted the Famatina basalts as island arc tholeiites. However, Mángano
and Buatois (1996b, 1997) related the arc tholeiites to an extensional regime
within an intra-arc formed in continental crust, rather than oceanic crust as
previously thought. As noted by Quenardelle and Ramos (1999) and Rapela (2000),
the predominance of granodiorites and granites also indicates that the arc was
developed in continental crust.
Most
authors have assumed that it represents a backarc basin (e.g. Mannheim, 1993a;
Clemens, 1993; Toselli et al., 1996). However, because of its extended
temporal development, filling and deformation of the basin should be seen as a
continuum probably involving progressive fore-arc, intra-arc and back-arc stages
(e.g. Saavedra et al., 1998). The distinction of forearc, intra-arc and
backarc positions is not always clear in ancient settings due to subsequent
deformation and intrusions. However, intra-arc basins are located on the arc platform and
they closely record the evolution of the arc. Proximal volcanic deposits
interbedded with dominantly volcaniclastic deposits as those recorded in the
Suri Formation and Cerro Morado Group, are critical to the recognition of an
intra-arc emplacement.
Intra-arc models for the volcanic setting of the Suri Formation were favored by Mángano and Buatois (1996b, 1997) who indicated an extensional arc-setting stage (see also Quenardelle and Ramos, 1999; Ramos, 2000). Within this framework, the coincidence of a thick Arenigian sedimentary succession and volcanic-plutonic arc rocks in the Famatina Basin may indicate an extensional or transtensional arc setting (Mángano and Buatois, 1996b, 1997). The suggestion of an extensional regime associated with the Famatina volcanic arc is consistent with evidence presented from the Cordón de Lila in the northern Chilean Puna by Damm et al. (1991). These authors documented Ordovician volcanic rocks interbedded with marine sediments associated with crustal extension in a segmented horst and graben-type setting.
Integration
of information from the different areas of the basin sheds light on the
depositional and tectonic evolution of the Famatina Basin. Four evolutionary
stages are recognized here and their main features summarized below:
Late
Cambrian - early Tremadocian
This stage is recorded by the lower and middle Members of the Volcancito Formation. The stage represents the onset of sedimentation within the Famatina Basin after a period of quiescence and subsidence of folded Pampean age basement rocks. The sedimentary record spans for approximately 5 m.y. through the Cambrian-Ordovician boundary with carbonate sedimentation taken as indicative of low-latitude warm waters.
Recognized low-latitude fossil algae (Nuia-Girvanella associations) are unique to western Gondwana, which is usually positioned at higher latitudes. Megabreccias embedded in this interval dominated by shallow-marine storm-dominated features indicate a tectonically unstable setting. The transition to black-shales in the early Tremadocian (~487 Ma) suggests gradual deepening related to relative sea-level rise and consequent drowning.
Pelagic organisms (graptolites and phylocarids) and lack of bottom
communities indicate a progressively more restricted depocenter with settling of
fines and pelagic faunas through a well-stratified water column with anoxia
developed near the bottom. This thick black-shale package can alternatively
represent restricted outer-shelf depocenters of foredeep environments. The early
Tremadocian transgressive event undoubtedly has interbasinal significance and
can be traced into the Northwest Argentina Basin, where the Cambrian-Ordovician
transition is associated with a major rise in sea level. No evidence of
concomitant volcanic activity has been detected yet in this unit, but plutonic
ages in the Famatina Belt indicate an active Cordilleran-type magmatism along
this region by the early Tremadocian.
Late
Tremadocian
This stage is represented by the so-called upper member of the Volcancito Formation, which is better regarded a separate formation. As outlined above this unit outrops in a separate region and its stratigraphic relationship with the other Ordovician units of Famatina is rather unclear.
This unit records deposition on a relatively deep shelf under oxygen-poor conditions (Esteban, 1992). Silicified sandstone beds have volcanic detritus and suggest deposition under the influence of coeval volcanism (Esteban, 1993). This represents the first evidence of volcanism recorded in the Famatina Belt (~ 482 Ma) and can be correlated with the onset of volcanism in the Puna region (Moya et al., 1993; Koukharsky et al., 1996).
In Central Famatina the Cerro Tocino volcanics probably record
initial andesite volcanic flows along the arc. Volcanic rocks also occur at the
base of the section in the northern Chaschuil region. Tentatively this volcanics
are assigned to the Late Tremadocian although there is no real constrain other
than the fact that they underlie the Suri Formation. The lowermost interval of
the La Alumbrera Formation might also be correlated with these volcanics as
previously suggested. At a regional scale, fine-grained deposits that
characterizes this stage may also correlate in part with outer-shelf deposits of
the Santa Rosita/Saladillo-Parcha Formations in the Cordillera Oriental.
Early
Arenigian
The early Arenigian phase is represented by the upper part of the La Alumbrera Formation, the Vuelta de Las Tolas Member and the lowermost black shale member of the Suri Formation in central Famatina. The Portezuelo de Las Minitas is included in this phase also, but the lack of detailed studies and uncertainty with respect to their relation with the Suri Formation prevent further analysis at this time. This stage records approximately 6 m.y., encompassing the complete early to early middle Arenigian, but it may include the latermost Tremadocian.
Facies analysis by Mángano and Buatois (1997) suggests that the Vuelta de Las
Tolas Member records sedimentation on a slope apron formed within an intra-arc
basin on a flooded continental arc. Concomitant explosive volcanism is mainly
documented by accretionary lapilli in pyroclastic-laden deposits associated with
slope turbidite channels (Mángano and Buatois, 1997).
During this stage, tectonic subsidence linked to extension led to the formation of a series of depocenters. This allows explaining the lateral facies changes and diachronism observed along the Famatina belt. Subsidence provided high accommodation potential, but prevailed over sediment supply, precluding filling of the tectonic depressions.
Trace-fossil distribution in the Vuelta de Las
Tolas Member seems to have been controlled by oxygen fluctuations induced by
turbidity currents within an oxygen-depleted setting, highly suggestive of
limited deep-water circulation in topographically restricted sub-basins (Mángano et al., 1996). Deposition of unbioturbated, thick, uniform mudstone
packages probably record ponded sedimentation in the confined setting of
isolated depocenters within the arc (Mángano and Buatois, 1997).
These
slope deposits are poorly organized and reflect the strong imprint of allogenic
processes.
Small-scale
thinning- and fining-upward successions appear to be restricted to the fill of
individual channel systems in Northern Famatina. Small-scale
coarsening- and thickening-upward cycles, which otherwise would reflect
progradation of depositional lobes, have not been detected. As a whole, the
Vuelta de las Tolas Member succession displays a crude overall fining-upward
pattern that may reflect migration of the arc from the depositional site,
decrease in volcanic activity, and/or decrease in extensional faulting. In any
case, the presence of wave-reworked beds in the uppermost part of the succession
suggests an overall shallowing trend and indicates the position of the
slopeshelf transition. This regressive trend was accentuated during accumulation
of the shallow marine deposits of the overlying Loma del Kilómetro Member. In
Central Famatina, the succession shows gradual transition to more oxygenated
environments and an overall coarsening-upward pattern (Astini, in press).
In
terms of facies and depositional setting, the middle Arenigian succession of the
Aguada de la Perdiz Formation in Puna is similar to the Vuelta de Las Tolas
Member (cf. Breitkreuz et al. 1989; Bahlburg 1991; Bahlburg and
Breitkreuz 1991). However, general facies trends from the Vuelta de Las Tolas
Member suggest progressive shallowing, whereas the Aguada de la Perdiz Formation
deepens upwards, which probably reflect the imprint of local tectonics rather
than global sea level changes. Volcano-tectonic activity is clearly indicated by
the episodic influx of coarser-grained, volcanogenic and juvenile pyroclastic
detritus derived from the flanks of the arc, mainly via gravityflow processes (Mángano
and Buatois, 1997). These units can be correlated with the lower section of the
Acoite Formation in the Cordillera Oriental.
Middle
Arenigian to Llanvirnian?
The
middle Arenigian to Llanvirnian? phase is represented by the Loma del Kilómetro
and Punta Pétrea Members of the Suri Formation and by the partially coeval
Molles Formation as well.
The
volcanic episode represented by the Cerro Morado Group and the Las Planchadas
Formation is included in this phase as well. The Loma del Kilómetro Member
records sedimentation in a stormand mass flow-dominated high-gradient shelf
adjacent to the volcanic arc (Mángano and Buatois, 1996a). Volcano-tectonic
activity was the important control on shelf morphology, whereas relative
sea-level change influenced sedimentation. The storm stratal patterns with rapid
vertical and lateral facies shifts and the envisaged sand dispersal mechanism
altogether suggest a narrow, geographically restricted, relatively high-gradient
shelf (Mángano and Buatois, 1992b, 1996a). In active margin settings, the slope
of the shelf is largely controlled by volcanic arc growth; as the arc grows, the
slope steepens and a high-gradient shelf may be formed, fringing the volcano (Mángano
and Buatois, 1996a). Resedimentation of volcanic material was a key process in
this shallow-water system.
Volcaniclastic
detritus and andesitic volcanics on the arc flanks were eroded, transported
basinward and redeposited by gravity flows. Slump and storm wave liquefaction
may have triggered unidirectional flows that deposited a large volume of
detritus on the lower shoreface and offshore (Mángano and Buatois, 1996a).
Biostratinomic, paleoecologic, and ichnologic evidence support this
paleoenvironmental interpretation and provide independent evidence for the
dominance of episodic sedimentation in an arc-related shallow marine setting (Mángano
and Buatois, 1992c, 1995, 1996a).
The
lower part of the Loma del Kilómetro Member is thought to record mud blanketing
during highstand and volcanic quiescence. Progradation of the inner shelf and
lower shoreface deposits of the middle interval represents an abrupt basinward
shoreline migration during a forced regression. The upper part of the Loma del
Kilómetro Member records a transgression with no evidence of contemporaneous
volcanism. In the Chaschuil area, a subsequent regressive pulse was recorded by
the Punta Pétrea Member, which reflects the progradation of a volcaniclastic
fan delta (Mángano and Buatois, 1994a). Fan-delta progradation is coincident
with a remarkable peak in volcanic activity. In the Sierra de Famatina area,
tidal sedimentation is recorded in the overlying Molles Formation (Astini,
1998).
Transgressive-regressive cycles most likely induced by volcano-tectonic activity seem to be particularly common in both the upper part of the Famatina Group and in the Cerro Morado Group. These cycles are interpreted as a product of the flexural and thermal response during active volcanism and intervals of quiescence, where shallow-marine environments interact with important volcaniclastic input (Astini and Dávila, 2002). This episodic basin dynamics influenced sea-level fluctuations and exerted the cyclical pattern recognized throughout most of the Ordovician succession in the Famatina Basin with patterns that can be interpreted as forced regressions and abrupt transgressions.
In this context,
the non-topographically controlled intra-Ordovician angular unconformity
described between the Early Ordovician Famatina Group and the Cerro Morado Group
in central Famatina (Astini and Dávila, 2002; Dávila et al., 2003) can
be considered a unique evidence of major folding in the Famatina belt, most
likely related to the Ocloyic orogeny. Depositional evolution suggests that
during middle Arenigian to probably Llanvirnian overall sedimentation is
represented by shallow-water facies assemblages punctuated in the upper part of
the succession by subaerial exposure episodes and that the volcanic arc was
close to sea level for most of its history (Mángano and Buatois, 1992a, 1994a;
Astini and Dávila, 2002).
The
volcanic rocks recorded at the top of the lower Paleozoic succession in the
Cerro Morado Group and Las Planchadas Formation reveal a peak in volcanic
activity by the late Arenigian to probably Llanvirnian. This is consistent with
shallow-level igneous activity along the Famatina belt, because most recent
plutonic ages (Rapela et al., 1999, 2001) show active magmatism since the
early Tremadocian. Important crustal contamination of the Cordilleran-type
plutonism favors an upperplate position in an active Andean-type margin.
Hipótesis que explica la implantación del Famatina entre las Pampeanas Noroccidentales























